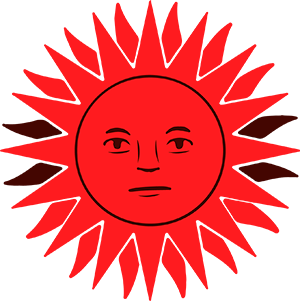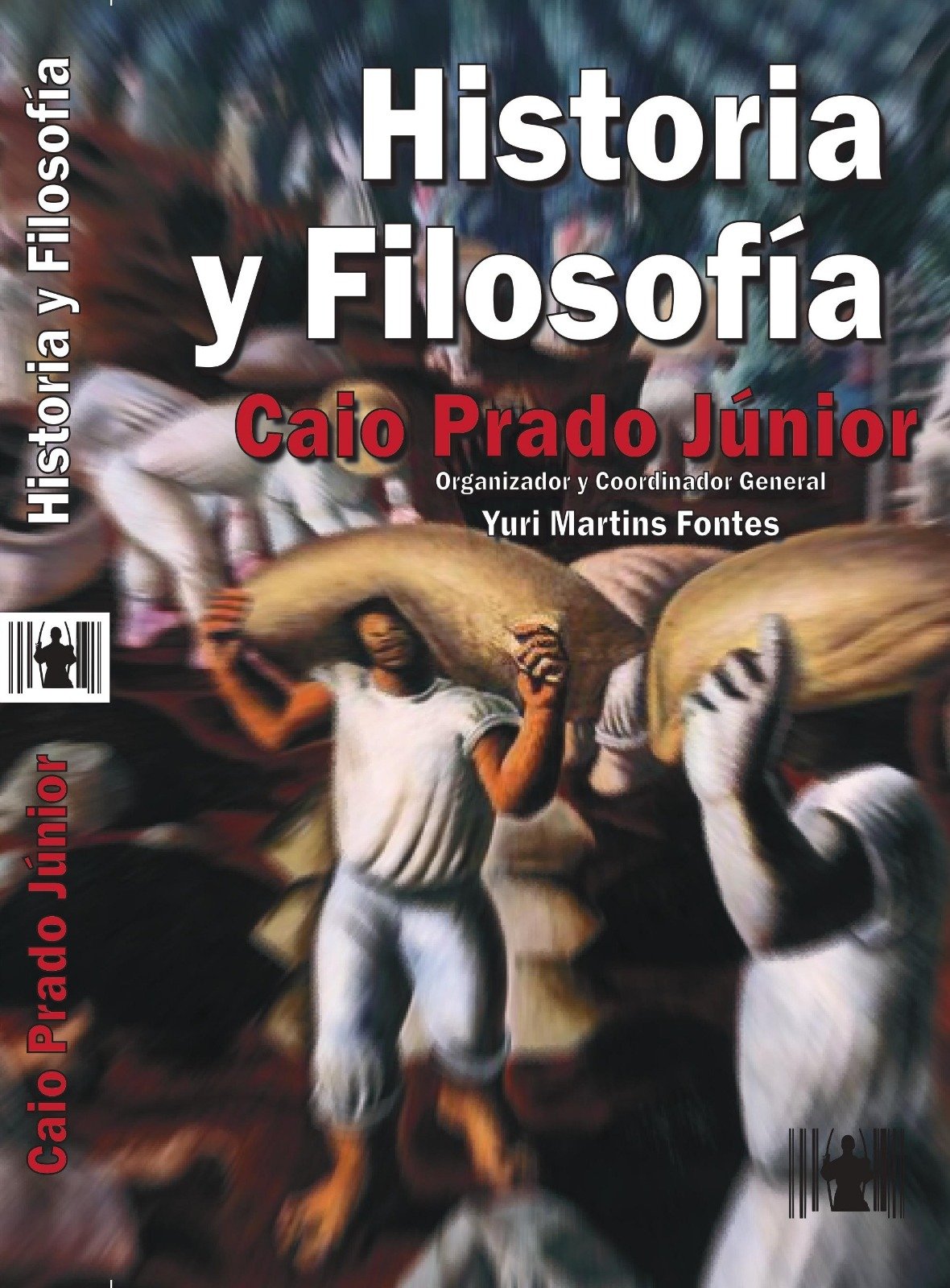Traducción: Pablo Carrizalez Nava y Yuri Martins Fontes
[revisión de la traducción: Camila Carduz Rocha y Paulo Alves Junior].
“Mi actividad de escritura acompaña siempre mi actividad práctica”.
[“Carta a Hermes Lima” (junio de 1977) – Fundo Caio Prado Júnior – Archivo del IEB-USP].
TOMO I
1 – PRELIMINARES
Problema actual del conocimiento
La gran dificultad que presenta el análisis y la exposición de la dialéctica materialista está en que giran aparentemente a la luz de la lógica formal clásica (que constituye nuestra manera ordinaria, tengamos conciencia de eso o no, de pensar y raciocinar, forma que se consolidó por siglos de tradición ideológica, y por eso tan sólidamente implantada en el espíritu o inteligencia de los hombres en general y de su cultura) en círculo vicioso: para entender la dialéctica es necesario pensar dialécticamente, es decir, conocer la dialéctica para conocerla. Si al analizarla recurrimos a nuestros procesos habituales de pensamiento y raciocinio, que son los de la lógica metafísica, lo que tendremos será una visión o interpretación metafísica de la dialéctica, y no la dialéctica –deformación de hecho que ocurre frecuentemente y que encontramos estampada en todos los tratados y obras clásicas y corrientes de crítica e historia de la Filosofía.
Expliquémonos mejor. La dialéctica es esencialmente un método de pensamiento y conocimiento, así como la metafísica; constituye una manera de considerar los asuntos que son objeto del pensamiento y del conocimiento, mientras la metafísica constituye otra manera de hacerlo. En suma, cualquier asunto puede ser considerado metafísicamente o dialécticamente. Si consideramos por ejemplo el universo en general, desde un punto de vista metafísico, como ocurre generalmente entre los filósofos de tradición clásica, así como en el común de los hombres de nuestra época, él (el universo) se presentará como un aglomerado de “cosas” o “entidades” distintas, aunque ligadas y relacionadas entre sí, detentoras cada una de individualidad propia y exclusiva que independe de las demás “cosas” o “entidades”. De esta concepción deriva la noción de “seres” componentes del universo, y de la clasificación de esos “seres” por sus características específicas: “seres” físicos (como una piedra, una pluma, o un árbol) y morales (como la justicia, la bondad o la maldad); “seres” naturales (es decir, sensibles) o sobrenaturales (o sea, más allá de nuestros sentidos); minerales, plantas, animales, hombres, etc.
Estas y otras clasificaciones más que varían al sabor de los diferentes sistemas metafísicos. Es incluso de aquella concepción que deriva la idea de que para “conocer” un objeto, cualquier, “cosa”, “entidad” o “ser”, es necesario antes “definirlo”, es decir, caracterizarlo, revelar su identidad, “esencial”, cualidades o atributos propios y específicos de su individualidad, en una palabra, determinar su quididad1, como decían los escolásticos y aún dicen los filósofos de tradición clásica, cualquiera sea su matriz. En síntesis, lo que interesa fundamentalmente a la metafísica en la consideración general del Universo, y lo que constituye su punto de partida en cualquier indagación, son siempre los individuos que componen el universo y la individualidad de ellos.
La dialéctica, por el contrario, no considera el universo bajo ese prisma –o antes, por el “método” o “manera de ver” de la dialéctica, no es así que se ofrece el universo para nuestra observación y consideración. Ella (la dialéctica) no considera primeramente a los “individuos” (“seres”, “cosas”, “entidades”), para después considerar sus relaciones reciprocas, haciendo esas relaciones derivar de la individualidad o esencia de aquellos individuos, como hace la metafísica; es decir, para ejemplificar, la dialéctica no considera primero al “ser humano”, para después considerar, como derivadas de ese individuo humano, sus relaciones sociales u otras; no considera, en el dominio de la Física, primero los elementos constituyentes de la materia (moléculas, átomos, partículas subatómicas), para solamente después considerar el comportamiento y las relaciones recíprocas que se suponen derivadas de la naturaleza o calidades de aquellos elementos. La dialéctica, en oposición a ese método metafísico de abordar y analizar los objetos del pensamiento y del conocimiento, considera antes las relaciones, el “conjunto” y la “unidad” universal donde transcurren tales relaciones; y es en esa relación, sean en el espacio, sean en el tiempo (cuando más propiamente ellas se denominan “procesos”), es en ellas que la dialéctica va a buscar y determinar los “individuos” y su “individualidad” propia: el hombre será caracterizado, “individualizado”, en función de sus relaciones biológicas, sociales, etc.; así como los elementos constituyentes de la materia serán caracterizados e individualizados en función del “conjunto” (la materia, en el caso, o antes los hechos físicos) al que pertenecen y fuera del que no tienen “realidad”, no tienen sentido.
Ahora bien, del mismo modo que podemos considerar metafísicamente o dialécticamente el universo en general y cualquiera de sus rasgos en particular –como vimos en el ejemplo– podemos también considerar metafísicamente o dialécticamente otro rasgo específico, que son los pensamientos y conocimientos humanos. Y está claro –o por lo menos eso se puede verificar concretamente, como tendremos la oportunidad de ver– que si consideramos aquel rasgo del universo que es el “pensamiento y conocimiento”, metafísica o dialécticamente, llegaremos en cada caso a conclusiones e interpretaciones diferentes.
Pero nuestra manera “normal”, digamos así, o corriente de considerar los asuntos que nos ocupan es la metafísica; y siendo así, solo nos podremos librar de ella y modificar tan radicalmente nuestros puntos de vista, conociendo la dialéctica, cuyo objetivo consiste precisamente en tal modificación. Ahí está nuestro círculo vicioso. ¿Cómo salir de él? La salida es la dialéctica y sólo puede ser ella, porque incluso ese círculo vicioso no pasa de una posición lógico-metafísica que dentro de la metafísica no se puede deshacer. Y volvemos así a nuestro punto de partida: estábamos queriendo saber qué es la dialéctica, y verificamos que para eso es necesario conocer la dialéctica; queremos enseguida salir de ese círculo vicioso, y observamos que para eso necesitamos la dialéctica. (…)
La dialéctica, que constituye un método de pensamiento y conocimiento distinto al de la lógica metafísica, y opuesto a él, exige también un método de exposición o estilo diferente y propio. Pero por el momento, nuestros padrones estilísticos, o por lo menos la mayoría de ellos y los usuales, son los de la metafísica; y son esos los que el lector medio conoce y a los que está habituado. No es posible por eso contrariarlos aún de frente, por completo y sin concesión, bajo el riesgo de volverlos difícilmente comprensibles –es decir, en la hipótesis de encontrar tal método de exposición “puramente” dialéctico, con el que todavía no atinamos ni sabemos si vamos a atinar, debemos confesarlo. La exposición de la dialéctica, como filosofía y método lógico, esto es, como aplicación al análisis del propio pensamiento, y no como aplicación a otros asuntos (la economía, la historiografía vigente, la política, etc.); esta exposición de la dialéctica, que es la DIALÉCTICA DEL CONOCIMIENTO2, aún tiene pocos modelos, y por eso estamos obligados, en la mayoría de los casos, por ahora, a marchar a tientas, produciendo antes ensayos y aproximaciones experimentales en lugar de fórmulas más o menos definitivas. (…)
El ciclo del conocimiento
(…) De todo eso sucede que en su conjunto el conocimiento siempre se presentó en una conceptuación fraccionada, mal articulada y desordenada, dispersa en sistemas conceptuales insuficientemente engranados, y muchas veces totalmente desconectados entre sí. Situación que, naturalmente, se acentúa a medida que consideramos niveles más bajos de conocimiento que exprimen en él una experiencia más pobre y menos elaborada, y de ahí, una conceptuación menos estructurada y sistematizada. El progreso del conocimiento se caracteriza precisamente por esa estructuración y sistematización creciente, y la tendencia a la unificación. Para eso contribuye decisivamente, está claro, el enriquecimiento de la experiencia, que mientras crece y se diversifica, va revelando la unidad fundamental del universo, que se expresará en la conceptualización de la progresiva articulación de sistemas conceptuales antes desligados uno del otro. O antes, la rearticulación de ellos en un nuevo conjunto, que trae generalmente su reconstrucción interior.
Es importante notar eso, porque la concepción más vulgarizada, que se inspira sobretodo en el empirismo, ve en el progreso del conocimiento un crecimiento por yuxtaposición y simplemente cuantitativo; y hace pasar a menudo por un progreso científico, que constituye muchas veces no más que una colecta preliminar de datos en un plano muy elemental de conocimiento. Así una cierta “sociología” de fichero últimamente muy en boga, visiblemente inspirada por esa concepción, considera este supuesto “método” el ápice de la elaboración científica, y se glorifica de sus listas de hechos y datos cuidadosamente catalogados y momificados. Nada más falso. El espectáculo que nos ofrece la evolución del conocimiento en general, y de las ciencias, que podemos seguir mejor en particular, nos muestra que al contrario de la concepción mecanicista y puramente cuantitativa, todo progreso efectivo del conocimiento, todo paso real para delante, significa inmediatamente una remodelación profunda de sectores enteros del conocimiento, remodelación que alcanza incluso, comúnmente, sectores aparentemente muy alejados del punto inicial de la transformación. Así, la constatación y observación de un hecho antes despreciado o subestimado, puede traer, y frecuentemente trajo la remodelación completa de amplios sectores del conocimiento. Para no citar sino un ejemplo reciente y de máxima repercusión, recordamos el famoso experimento de Morley-Michelson sobre la velocidad de la luz, que constituye el punto de partida remoto de la derrocada de toda la mecánica newtoniana.
Esta característica descontinua del progreso del conocimiento se explica fácilmente cuando se observan los hechos del conocimiento en su intimidad, y se considera la naturaleza del relacionamiento que los constituye. Del mismo modo que en un tablero de ajedrez, donde la esencia de una partida reside en cada momento en la disposición relativa de las piezas en juego, cualquier movimiento puede modificar completamente la situación; en la conceptuación, la substitución o el establecimiento de una nueva relación puede transformar por completo el conjunto de las relaciones que la constituyen; y en los casos más simples, por lo menos algunos de sus sectores. Así, todo el crecimiento cuantitativo de la conceptuación trae también su transformación cualitativa más o menos profunda; lo que correspondería grosera y aproximadamente en nuestro ejemplo de la partida de ajedrez, a la inclusión de una nueva pieza que modificaría naturalmente, en mayor o menor grado, la situación de todas las piezas existentes, y así del conjunto de la partida. Y eso nos hace ver también otro tipo de orden de elaboración conceptual, que aunque resulte siempre y en última instancia de algún nuevo experimento, no dice directamente respeto a ella, y consiste simplemente en la reestructuración interior de la conceptuación, de los sistemas conceptuales y de las relaciones, sin que para eso haya concurrido inmediatamente un experimento original.
Volviendo a nuestro juego de ajedrez, es como si en el curso de una partida el jugador cambiara sus planes; inmediatamente las relaciones entre las piezas se transformarían, y sus disposiciones pasarían a ser consideradas por el jugador ya no desde el punto de vista anterior, sino en función de un nuevo plan. En la elaboración del conocimiento también ocurren situaciones semejantes. Así un punto de vista nuevo, inspirado en cualquier circunstancia, como por ejemplo nuevas necesidades –fue precisamente lo que ocurrió, en gran medida, con la física moderna, que se constituye para atender a las exigencias de un nuevo mundo en formación, y que adoptó para eso, frente a los hechos concretos, una posición original que no derivó, en general, inmediatamente de ningún experimento nuevo, sino al contrario, las inspiró–, puede proponer un nuevo tipo de relación (que exprese, nótese bien, una nueva posición frente a la realidad objetiva, y por lo tanto otra visión de ella), constituyendo así el punto de partida de una remodelación conceptual profunda, como fue el caso del ejemplo citado, y al que regresaremos al analizar la historia del conocimiento. Recordemos, sin embargo, que indirecta y remotamente, es siempre un experimento el que constituye el momento inicial de la elaboración del conocimiento; y en los casos antes mencionados, es en la base de las experiencias que, por lo menos mediatamente, tal elaboración se realiza. (…)
2 – PREHISTORIA DE LA DIALÉCTICA
Orígenes de la metafísica
(…) Le correspondió a la genialidad de los griegos comprender en primer lugar la naturaleza profunda del problema del conocimiento calificativo-identificador, punto de partida de todo conocimiento, y proponerlo en toda su generalidad. De ahí nació la filosofía. Acompañémosla en su eclosión y primer desarrollo, y abordemos así la historia del conocimiento, las vicisitudes iniciales, y los rumbos que por consecuencia de ellas irá a tomar.
La cuestión de la uniformidad en la multiplicidad y de la permanencia en el flujo se propone ya claramente en las indagaciones alrededor de una supuesta substancia universal que daría origen a todas las cosas y que las constituye; y que, como se sabe, representa el problema central del que se ocupan los llamados físicos de Mileto (Tales, Anaxímenes y Anaximandro), los precursores de la filosofía griega. Esa substancia representaría la uniformidad y la permanencia del postulado calificativo-identificador. En rigor, no obstante, ella no resolvía el problema, pues sea cual fuera, el agua de Tales, o el aire de Anaxímenes o esa substancia indefinida que es el “ápeiron”3 de Anaximandro, el propio hecho de su transformación y transmutación comportaba multiplicidad y flujo, que era lo que precisamente se trataba de reducir a la uniformidad y a la permanencia. Una nueva generación más madura de filósofos de la segunda mitad del siglo VI, percibirá la incoherencia, y abandonará la concepción de una substancia sensible matriz y componente de todas las cosas, para buscar la unidad del universo en principios más allá y por encima de los sentidos.
Para esa grande modificación del curso del pensamiento griego contribuyeron ciertamente concepciones de orden extracientífica y mística cuyo origen es difícil de precisar; pero que, completamente ausentes en los físicos de Mileto, marcan profundamente todas las corrientes filosóficas de la segunda mitad del siglo VI. Tanto los pitagóricos, como Heráclito y los eleáticos, que representan las grandes figuras de la época, intermedian su pensamiento con especulaciones acerca de lo sobrenatural; y el “principio” con el que cada uno busca unificar el universo participa siempre, en mayor o menor proporción, de fuerzas extra y supernaturales. Pero si ese factor místico-religioso, que según Zeller es de origen extranjera y proviene de influencias orientales, contribuyó para darle un carácter específico y original al pensamiento griego, y acentuar su nueva dirección, resulta sin embargo de la observación de los hechos, y en particular de su secuencia posterior, que otra circunstancia constituyó de eso el factor fundamental y decisivo.
La transición del pensamiento de los físicos de Mileto a los filósofos de la segunda mitad del siglo VI representa, en última instancia, el ascenso del pensamiento griego del nivel del empirismo rudimental y grosero al racionalismo, que entonces entra en la historia de la cultura humana. Del conocimiento limitado a la simple constatación empírica de los hechos, y de su representación imaginativa según modelos sensibles de fácil e inmediata identificación (como los aros de una rueda con los que Anaximandro explicaba los cuerpos celestes, o la propia “substancia” modelada tal como los materiales comunes), pasan los pensadores griegos a un plano más abstracto, e irán a ocuparse directamente con el propio pensamiento en sí y con la sistematización racional del conocimiento, buscando realizar en su conjunto lo que la lógica denominaría más tarde “coherencia”, es decir, su ajuste armónico de conceptuación; la estructuración conceptual en oposición al simple registro empírico de representaciones sensibles que caracteriza la fase anterior.
El propio argumento que la nueva filosofía emplea contra la substancia de los presocráticos, que mencionamos anteriormente, argumento de naturaleza puramente conceptual en que se contrastan conceptos, destacando su contradicción, ya muestra una faceta nueva del pensamiento y la preocupación de encuadrar la conceptuación empleada en un sistema de conjunto en el que las diferentes partes se ajustaran armoniosamente unas con las otras, y en el que hubiese siempre entre ellas una correspondencia y concordancia perfecta. Ahora bien, esa preocupación que llamaríamos hoy “lógica”, no constituye sino una expresión de los primeros pasos del proceso de logificación que señalamos anteriormente. Es lo que veremos en el análisis al que vamos a proceder de esta fase brillante de la filosofía griega que se extiende de la segunda mitad del siglo VI hasta la segunda mitad del siglo IV. (…)
La filosofía –que aún no tenía de hecho ese nombre, que solamente aparecerá con Sócrates– desplazaba así el centro de sus atenciones al pensamiento y su contenido: la conceptuación; y así se hacía, esencialmente, el conocimiento del conocimiento. Sin embargo, no se rompía enteramente con eso el puente que ligaba a las dos esferas en que después de los eleáticos se subdividirá el conocimiento. Ni eso era posible, y la separación rígida en que las esferas aparecen en Parménides no podía ser mantenida, porque ambas se penetran mutuamente, y no son en realidad sino dos aspectos del mismo asunto. Tanto más que, en la raíz de las dos, se proponía aún el problema fundamental que estimulará toda especulación filosófica y le diera razón de ser: la uniformidad en la multiplicidad y la permanencia en el flujo. Recordemos que no fuera otro en última instancia el objetivo de los eleáticos, que después de la solución ambigua y oscura dada por Heráclito, habían desplazado francamente la respuesta para el terreno conceptual. Es en el ser, que en realidad no pasa de una proyección de la conceptuación en la existencia concreta y exterior, que encontraron, como vimos, aquella uniformidad, unidad y permanencia. Pero esa solución aún era incompleta, pues se separaba con ella la esfera conceptual de la realidad de los hechos; se trataba ahora de restablecer la unidad del conocimiento articulando y adaptando nuevamente aquellas esferas. Toda la filosofía siguiente se esforzará en ese sentido, pero ella evolucionará para el mismo fin marchando por vías opuestas: de un lado, de la conceptuación a la realidad; y del otro, inversamente, de la realidad a la conceptuación. La primera dirección será la del idealismo; la otra, del materialismo.
Esas dos direcciones, no obstante, no se afirman ni distinguen claramente desde luego, y al principio las encontramos confundidas, aunque ya en vías de diferenciarse. Es lo que se observa particularmente en los sistemas mixtos, que hoy llamaríamos “eclécticos”, de Empédocles y Anaxágoras; y es solamente en el atomismo de Leucipo, de un lado, y en el florecimiento idealista del que resultaron el platonismo y el gran sistema de Aristóteles, del otro, que el materialismo y el idealismo de forma respectiva marcan, clara y diferentemente, sus posiciones específicas. No insistiremos en el materialismo, que por los motivos que pronto veremos, se enfrentará con su competidor idealista en un papel secundario en el desarrollo de la filosofía griega; así como, más tarde, en el de la cultura de Occidente en general; y solamente recuperará su estatuto con el surgimiento de la ciencia moderna.
Nótese, sin embargo, que aunque tan divergente del idealismo en lo que concierne a la concepción general del universo y aún a la naturaleza del conocimiento y de su elaboración, el materialismo tendrá las mismas raíces racionalistas de su adversario. En su mayor parte, es en bases puramente racionalistas que estructura y apoya sus concepciones, a saber, en datos y conclusiones de la razón, obtenidos a través de especulaciones y simples operaciones lógicas, como diríamos hoy, del pensamiento. Por supuesto, los materialistas buscan referir tales conclusiones especulativas a la experiencia sensible, e incluso hacen de eso un principio esencial de su método de conocimiento. Pero esa posición es mucho más teórica que efectiva, y constituye antes un simple homenaje a su concepción materialista fundamental, a saber, que todo conocimiento proviene de los sentidos. Esto porque de un lado los recursos experimentales de la época eran naturalmente muy limitados, prácticamente inexistentes, pero sobre todo porque la propia manera como se proponía la mayor parte de sus conjeturas especulativas, y particularmente las fundamentales y de gran generalidad como la concepción atómica y la de los “simulacros” desprendidos de los objetos y que afectando los sentidos provocaban las sensaciones, aquella manera volvía desde luego imposible la verificación experimental de tales conjeturas.
Esto de hecho para los materialistas no tenía mayor importancia, pues ellos se contentaban generalmente con la “plausibilidad” de sus teorías y con el hecho de que ellas fueran racional o lógicamente posibles, es decir, compatibles con su modo habitual de pensar. Por otro lado, y aún más concluyente en el caso, lo que los materialistas griegos consideran la verificación experimental es algo muy diferente a lo que entenderíamos hoy como tal, y no pasa en realidad de una simple y grosera disputa, realizada por la imaginación, entre conjeturas racionales e hipotéticos modelos sensibles más o menos aproximados. De hecho, todas sus explicaciones no pasan de reproducciones aproximadas y juzgadas plausibles, de hechos sensibles corrientes y banales, y por eso fácilmente accesibles a la imaginación. En ese sentido, los materialistas son los continuadores de los físicos de Mileto, y Aristóteles tiene razón cuando relaciona a ellos a Demócrito, el gran materialista de su tiempo. Sin embargo, hay en ellos algo nuevo: su racionalismo, que contrasta vivamente con la ingenuidad y el realismo empírico de los precursores de la filosofía griega, y que los aproxima, desde este aspecto, a los idealistas.
Así el materialismo, en contraste con el idealismo, se caracteriza sobre todo por su intransigente posición de principio, pero únicamente de principio, a favor de los sentidos como origen universal y único del conocimiento, en oposición a todo lo que constituye contribución de un pensamiento puro, donde precisamente los idealistas situaban la fuente legítima de toda verdadera ciencia. (…)
Brecha en la metafísica: elaboración de la matemática
(…) Pero es con la consagración del verbalismo, es decir, con el reconocimiento expreso y de principio que la logística y la lógica en general no tienen otro objeto y no pueden ir más allá de la consideración del lenguaje y formas verbales –y es esa la conclusión forzada, según vimos, a la que llegaron Russell y toda la Logística–, que la elaboración lógica alcanza el extremo de su prematura degeneración. Aquella consagración expresa y erigida de forma fundamental de investigación es particularmente acentuada por el grupo de lógicos hoy en la vanguardia de toda la logística: el llamado Círculo de Viena, que inspirándose en L. Wittgenstein, un legítimo discípulo de la tradición russelliana, tiene hoy como máximo representante a Rudolf Carnap. Este último, sin la menor duda, y reconociendo además un hecho verdadero relativamente al carácter asumido por la elaboración lógica más reciente –aunque interpretándolo a su modo, es decir, favorablemente–, escribe: “El desarrollo de la lógica durante los últimos diez años [escrito en 1934] mostró claramente que ella solamente puede ser estudiada con algún grado de precisión cuando se basa no en juicios (pensamientos o contenido de pensamientos), sino en las expresiones lingüísticas, donde las frases (sentences) son las más importantes, porque es solo con relación a ellas que es posible establecer reglas nítidamente (charply) definidas”.
¿Qué quiere decir esto? Nada menos que reducir la lógica a la consideración y estudio de la forma y estructura del lenguaje. Eso limita horizontes de la lógica a los de una gramática extremadamente tímida, que se recusa sistemáticamente y por principio a considerar cualquier asunto que más allá de la simple y pura expresión formal y verbal. Carnap y su Círculo no ven en esto inconveniente, sino al contrario, una gran ventaja, porque admiten que existe una forma absoluta del conocimiento que independe completamente de su contenido y que se puede expresar de forma separada. El objeto de la llamada Sintaxis Lógica sería esa expresión; y el conocimiento en ella traducido y de acuerdo con sus normas no presentaría más duda de naturaleza epistemológica o filosófica. A propósito, para Carnap y sus colegas, la filosofía no tiene en realidad otro asunto que “la lógica de la ciencia… que consiste en nada más que la sintaxis lógica del lenguaje de la ciencia”.
Sin entrar en consideraciones de orden filosófica, a propósito de esa concepción de una forma absoluta del conocimiento (que no es sino otra manera de presentar la tesis clásica y esencial de la metafísica relativa a la existencia o “subsistencia” de una esfera de esencias independiente de la realidad objetiva y empírica, e inclusive del pensamiento humano) observaremos apenas que Carnap y su círculo, aunque pretenden atenerse rigurosa y exclusivamente a la consideración del lenguaje, y no cuentan con otro material disponible para sus investigaciones que el propio lenguaje que intentan traducir en un lenguaje libre de vicios, y que sea expresión de la pura forma absoluta, de hecho, ellos terminan pasándole inconscientemente a su lenguaje sintáctico ideal todas las concepciones filosóficas implícitas en el lenguaje corriente, tanto en su contenido como en su forma, y de la que solo se podrán librar saliendo de él, es decir, yendo al pensamiento y al conocimiento que el lenguaje tiene por objeto traducir. Es de hecho lo que ocurre con los logísticos; y es iludiéndose a sí mismos, que ellos juzgan estar librando del lenguaje corriente apenas una forma ideal. La propia metodología del Círculo de Viena está densamente cargada de concepciones metafísicas que pasan desapercibidas, porque no hay referencia expresa a ellas. Pero el encubrimiento no es por eso menos perceptible para quién las quiera ver. (…)
Y por eso, el esfuerzo de los nuevos lógicos, aunque esté dentro de la tradición y en los métodos formales de la matemática, tan exitosos en el pasado, fracasará. Los Russells, Wittgensteins y compañía, serán apenas nuevos escolásticos que buscan encuadrar el pensamiento y conocimientos vivos de nuestro tiempo en las formas rígidas y muertas de la metafísica. Por eso, así como sus antecesores, se perderán cada vez más en los laberintos, en las sutilezas y controversias sin fin, que en su mayoría no pasan de juegos de palabras. Y aunque sembrando por doquier alguna semilla fecunda –así como los escolásticos que también dejaron algunas de las semillas de la Ciencia moderna–, acabarán sepultados como ellos en su abundante verbalismo para el cual no faltarán los títulos latinos que adornaban los grandes tomos de la Escuela: Principia Mathematica, Tractatus Logico-Philosophicus, Fundamenta Mathematica y otros naturalmente en preparación4. Y sobre esa venerable sepultura no faltará por cierto el epitafio de un nuevo Descartes.
La logificación del conocimiento moderno vendría por otras vías y tomaría un carácter muy diferente. Es lo que intentaremos describir en la próxima parte de este libro.
TOMO II
3 – HISTORIA DE LA DIALÉCTICA
Dialéctica Materialista
(…) En primer lugar, observemos la posición que Marx asume en el análisis de los factores económicos. En La Miseria de la Filosofía, un libro polémico dirigido contra Proudhon, que recién había publicado la Filosofía de la Miseria, Marx contrasta sus métodos, que son los de la Dialéctica, con los dos economistas clásicos cuyo pensamiento estacionó en la metafísica, como también estacionará en la economía política burguesa, hasta nuestros días. Él escribió: “Los economistas expresan las relaciones de producción burguesa, la división del trabajo, el crédito, la moneda, etc., como categorías fijas, inmutables, eternas […] Nos explican cómo se produce en esas relaciones dadas, pero lo que no nos explican es cómo esas relaciones se producen, es decir [no explican] el movimiento histórico que las engendran”. Y cuando tratan de desvelar sus categorías, revelar su naturaleza y origen se encuentran con un gran problema.
Marx explica que: “Desde el momento en que no se busca el movimiento histórico de las relaciones de producción, de que las categorías no son sino la expresión teórica; desde el momento en que no se ve en esas categorías más que ideas, pensamientos espontáneos, independientes de las relaciones reales, se está obligado a buscar el origen de estos pensamientos en el movimiento de la razón pura”. En otras palabras, por cierto difícilmente más claras que estas de Marx, no se puede conocer la naturaleza de las relaciones de producción y explicarlas convenientemente, sino indagando sobre su origen. ¿Y cuál es ese origen? Los hechos históricos, las relaciones que las precedieron y el movimiento histórico a través del cual esas relaciones anteriores se transformaron en las relaciones actuales que se consideran.
Es necesario tomar el movimiento de la historia, su autodinamismo íntimo y propulsor, su dialéctica, para hacer uso de una expresión más cómoda y consagrada, que hace con que las relaciones establecidas entre los hombres, y las de producción en particular –relaciones de empleado y empleador, de comprador a vendedor, prestamista a acreedor, etc.– estén en perpetuo “devenir” y transformándose permanentemente –el trueque de géneros transformándose en compra y venta a dinero; la prestación in natura de parejas, en pagos de renta de la tierra; el abastecimiento de materias primas del capitalista al artesano que elabora el producto y devuelve aquella materia prima en la forma acabada al capitalista (como se practicaba en los inicios del capitalismo industrial), transformándose en pago de salario al obrero por el capitalista industrial; y así sucesivamente. Es eso lo que Marx, con su dialéctica, hace; y es lo que la metafísica de los economistas no alcanza y no puede alcanzar, inmovilizados como se encuentran al frente de sus categorías, y se quedan por eso en la simple constatación y descripción de los hechos económicos, cuyo origen son así obligados a atribuir a un acto de voluntad, fruto del pensamiento puro de los participantes de aquellos hechos, acto por lo tanto inexplicado e inexplicable.
La solidaridad de los hechos económicos –solidaridad que se expresa en primer lugar en aquella filiación y génesis de las relaciones humanas, unas a partir de las otras, y que debe considerarse para explicar e interpretar aquellos hechos– no ocurre únicamente en el tiempo, en su sucesión, sino también en el espacio, en su simultaneidad. Los diferentes hechos económicos, es decir, las relaciones de producción, como consecuencia precisamente de la génesis en común en un proceso histórico general, se encuentran interconectadas, articuladas íntimamente entre sí y una en función de la otra: ninguna existe u ocurre sin las otras, todas y cada una se presuponen recíproca y mutuamente. La estructura económica, que forma el conjunto de aquellas relaciones, constituye en resumen un todo único, y no un aglomerado de grupos o sectores separados de hechos específicos que se reúnen en categorías estanques. Valor, moneda, capital, salario, crédito, precio, mercancía, etc., todo eso se conecta e interconecta, condicionándose mutuamente, en una red compleja en la que es imposible caracterizar un elemento sin considerar a la vez todos los demás, y sobre todo el conjunto en función del que ellos existen. Y es ese conjunto, y solamente él, que explica sus partes o elementos.
“Las relaciones de producción de una sociedad forman un todo”, escribe Marx; los economistas consideran las relaciones económicas como otras tantas fases o elementos autónomos que se siguen unos a los otros, que resultan uno del otro. El inconveniente de considerar así esta cuestión, continúa Marx, es que cuando se aborda solo uno de esos elementos, se vuelve imposible explicarlo sin recurrir a todas las demás relaciones de la sociedad; relaciones que todavía, según la concepción de esa manera de ver, aún no fueron engendradas. Cuando enseguida se pasa a la consideración de otros elementos, se consideran como “niños recién nacidos”, olvidando que son de la misma edad que el primero. Así para llegar a la explicación del valor no es posible prescindir de la división del trabajo, de la competencia, etc.; pero para explicar esa división del trabajo, esa competencia, no es posible prescindir del valor. “Construyendo el edificio de un sistema ideológico [la economía política como ciencia], pero categorías de la economía política, desplazan los miembros del sistema social. Los diferentes miembros de la sociedad se transforman en otras tantas sociedades aparte y que vienen una después de la otra”; y se vuelve imposible “explicar el cuerpo de la sociedad, en el que todas las relaciones coexisten simultáneamente y se soportan unas a las otras”.
Destacamos esos fragmentos, como podríamos hacer con otros, con el único objetivo de remarcar el método de pensamiento según el que Marx aborda el análisis de los hechos económicos, el ángulo desde el que llega a ellos. No considera los hechos en sí, encuadrados en categorías estanques, aisladas del sistema al que pertenecen –como lo hacía y aún lo hace la economía política clásica, anteponiendo siempre a sus exposiciones una definición, a la indagación “¿qué es eso o aquello?”, ¿de qué se compone?, etc., etc.; buscando así la “naturaleza” o “esencia” de las categorías económicas. Lo que Marx busca son relaciones, y considera así los hechos en su “devenir”, que es su relación en el tiempo y en el espacio dentro de la unidad del conjunto. Los hechos no interesan sino como expresión de su dinamismo, de su sucesión o seguimiento, de la posición relativa de sus momentos en el todo de la vida humana: en su pasado, en su presente, y así pues también en su futuro. Y ahí ya comenzamos a percibir la proyección normativa de la ciencia dialécticamente elaborada. Porque aquel “futuro” quiere decir previsión; y previsión significa norma de acción, y por lo tanto acción también, es decir, nuevos hechos. El conocimiento dialéctico, por su naturaleza, y no por simple “adivinación”, se proyecta necesariamente para el futuro. (…)
Marx acude siempre a las relaciones, como acabamos de ver en unos pocos casos particulares, y podríamos comprobarlo fácilmente con todos sus trabajos. En particular y especialmente en El Capital, donde Marx desarrolla y profundiza considerablemente sus ideas, sin detenerse nunca antes de alcanzar, en cada caso, la intimidad de los hechos analizados y el fondo de sus pensamientos. Lo vemos por eso apuntar minucias aparentemente insignificantes, pero observándolas con atención, verificaremos que son esas minucias precisamente los pasajes más importantes del texto. ¿Y por qué eso? Porque en ellas Marx está detallando una relación, revolviendo los hechos hasta sus raíces más profundas con el fin de desvelar alguna relación que en ellas se oculta. Y es en esa relación laboriosamente desvelada que se encuentra el sentido verdadero de muchas y muchas páginas. Verificamos eso desde las primeras líneas de El Capital, en las que Marx analiza el cambio. Son páginas y páginas de texto en que ese hecho aparentemente tan simple como el cambio es movido y removido de todas las maneras posibles e imaginables, en un verdadero esfuerzo bizantino que hace el lector desprevenido cansar y desesperarse, considerando exageradas e inútiles todas aquellas acrobacias de pensamiento al que el despiadado autor lo está sometiendo. De hecho, es eso lo que vuelve la lectura de El Capital muy ardua y fatigante.
Pero arduos y fatigantes también son los trabajos de mecánica, por ejemplo, donde sin una pausa, sin el aperitivo de una pausa contemplativa, el pensamiento ha de moverse entre los numerosos términos complejamente relacionados por expresiones matemáticas, que representan el enmarañado de los hechos físicos. Marx hace con la economía lo mismo que hace el físico con su ciencia: coloca los hechos que analiza al desnudo, deshaciéndolos y recomponiéndolos sucesivamente para descubrir la íntima relación que los estructura. Y es aquel hecho elemental del cambio, cuando introducido y revuelto de tal forma, que va a revelar toda la estructura de la economía capitalista. El cambio es apenas un elemento de esa estructura, pero como elemento que es de una estructura y por lo tanto de un conjunto, de un sistema, contiene en sí, en germen, toda aquella estructura.
Toda la obra de Marx, todo el marxismo por lo tanto, es en esencia una investigación de relaciones, así como toda verdadera ciencia. Pero Marx lo hace como que instintivamente. Hasta ahora hemos explicado su método afirmando que es “dialéctico”, y que él usa la dialéctica que fue a buscar en Hegel. Esa formulación no es rigurosa, y no corresponde enteramente a los hechos; la usamos más para facilitar la exposición. En ningún pasaje de su voluminosa obra, Marx dice ser un “dialéctico” en el sentido que usamos el término, y en ninguna parte pensó en la existencia de un “método” que sería ese de buscar consciente y deliberadamente relaciones. La “dialéctica” para Marx es simple y únicamente el movimiento, la transformación que se verifica en la realidad objetiva y que podemos constatar y observar en los hechos concretos. Al oponer su concepción filosófica a la de Hegel, en el prefacio de la segunda edición de El Capital, Marx afirma:
Mi método dialéctico no distingue solamente, del método hegeliano, cuanto al fundamento. Es su contrario directo. Para Hegel, el proceso de pensamiento, que él incluso hace ser un sujeto autónomo –bajo el nombre de idea–, es el creador de la realidad, que no es de él sino el fenómeno [manifestación] exterior. Para mí, el mundo de las ideas no es sino un mundo material transpuesto y traducido en el espíritu humano.
Quiere decir que lo que Marx llama de su “método dialéctico” en ese pasaje –y es este el único método que él considera– es el propio mundo material, en su movimiento y transformación permanentes, que se transpone y traduce en el espíritu humano, constituyendo con esa “transposición y traducción”, el mundo de las ideas. (…)
El materialismo amparado en la dialéctica, como sucede con Marx, permite introducir el más profundo de los rasgos y hechos del universo porque pone, entera y directamente en contacto con aquellos hechos, el pensamiento y su movilidad natural y orgánica, sin ser a través de la barrera inmovilizadora y por lo tanto deformadora de las rígidas categorías lógicas de la metafísica.
Sin embargo, fundamentalmente Marx se concentra en el conocimiento del hombre, y a él retorna siempre; y particularmente en el conocimiento del hombre, en sus referencias directas al problema práctico de la acción revolucionaria del proletariado, que es lo que Marx tiene principalmente en vista. Y fue, a propósito, esa concentración de su atención alrededor de ese problema que constituye, como vimos, el punto de partida de todo el marxismo y de la dialéctica materialista en general. Le correspondió a Engels, y sobre todo después de la muerte de Marx, situarse en un punto de vista diferente, y llevar la dialéctica materialista a otros terrenos que no el específicamente humano. El resultado de sus largos estudios se encuentra compendiado en su obra póstuma, la Dialéctica de la Naturaleza, que no llegó a terminar, y que en gran parte no constituye más que un conjunto de notas y observaciones destinadas a servir de orientación para la elaboración de un trabajo definitivo. De ahí por cierto sus defectos principales.
Es importante analizar el trabajo de Engels, porque en él se caracteriza bien una fase de la evolución de la dialéctica materialista que se encuentra entre el marxismo de Marx y Engels y su complemento que es el de Lenin. Una fase de transición en que la dialéctica, como método propiamente de pensamiento, como norma o principio expreso de pensamiento, o simplemente lógica, aun no se definió ni exprimió con precisión; y donde se presenta con toda nitidez el problema de aquella lógica y de la caracterización de sus principios. (…)
4 – LÓGICA DIALÉCTICA
Teoría Dialéctica del Conocimiento
(…) El individuo pensante actúa en función de su pensamiento, y es para actuar que piensa. E inversamente, y como consecuencia, es en la acción que inspira su pensamiento. Acción y pensamiento forman en él dos aspectos del mismo hecho; y si acción es exteriorización del pensamiento, pensamiento es interiorización de la acción. Y no se cite, para argumentar en contrario, el sofisma grosero pero frecuentemente invocado, del científico que elabora su ciencia completamente absorto de la práctica, pues sin contar que se trata de casos excepcionales, aún en nuestra sociedad contemporánea de funciones altamente diversificadas y especializadas, hay que recordar que si aquel científico ignora o finge ignorar la práctica, esta no ignora su ciencia. La unidad del proceso de elaboración del conocimiento, que aparentemente se rompe por las concepciones particulares y personales de un científico, se restablece en el plano social. Además, ¿qué sería de ese científico si no lidiara con datos previos de un conocimiento que no lo elaboró, pero que posee por el único hecho de haberse formado e instruido en una cultura que no le pertenece, sino al conjunto de la colectividad a la que él pertenece? ¿Y de dónde proviene aquella cultura si no de la experiencia, y por lo tanto, de la acción de muchas generaciones que lo precedieron y de la propia generación a la que pertenece?
Dejando aun así de lado esos aspectos más profundos y generales del asunto, y considerando apenas el trabajo en sí de la elaboración científica, el hecho es que el científico observa, investiga, experimenta, y esto implica siempre acción. Y acción, como veremos enseguida, de importancia capital para aclarar la cuestión central que ahora nos ocupa. Lo que sobre todo interesa aquí es constatar que la experiencia humana, los contactos del individuo pensante con la realidad, en todas sus tan variadas ocurrencias, y produciendo desde la más simple impresión sensorial hasta la más compleja experiencia, no solo constituye el punto de partida del conocimiento; más aún y sobre todo deriva de un pensamiento que va al encuentro de la realidad; de un pensamiento traducido en acción. Es eso lo que debe capturar nuestra atención, y es de ahí de donde parten las consideraciones que siguen. (…)
La metafísica ingresa en el siglo XVIII en franca descomposición, y la cuestión esencial que la desestabilizaba y le roía las entrañas no encontrará más que respuestas casuísticas y oportunistas, solo banderasde partidos. Los idealistas naturalmente aprovechan el dualismo del sujeto-objeto para absorber el segundo en el primero: marchan con eso rumbo a la más fantástica de las aberraciones del espíritu humano que es el solipsismo. Los materialistas, por su lado (no los materialistas de la ciencia, que se preocupan por desvelar el determinismo y así ofrecen algunas de las grandes contribuciones que constituyen la ciencia moderna, pero nos referimos aquí a la filosofía del materialismo), los materialistas, para quienes lo principal era vencer a los idealistas –y en eso consiste su gran contribución que fue de resguardar el trabajo de elaboración científica contra las amenazas del idealismo esterilizador–, encaran el más formal veto al sujeto, a que buscan construir con los materiales del objeto: las partículas y fuerzas del mecanicismo.
Otro grupo de filósofos que se relaciona con el empirismo inglés, y que tiene en Locke su primer representante, deja de lado el fondo de la cuestión filosófica propuesta, para ocuparse únicamente del problema específico e eminentemente práctico de la elaboración del conocimiento. Esos filósofos tratan de responder a la pregunta de tan gran alcance práctico: ¿cómo aliar, en aquella elaboración, los datos de la observación y experimentación, con la especulación teórica que es tan patente sobre todo al usar este instrumento máximo de elaboración científica que es la matemática? ¿Cómo armonizar, en resumen, el método empírico de Bacon y el especulativo de Descartes, que de cierto modo se oponen, pero que son ambos indispensables? Para intentar solucionar esa cuestión metodológica, Locke y sus seguidores tratan de establecer un modus-vivendi o gentlemen’s agreement entre el pensamiento y la realidad, entre sujeto y objeto; una participación equitativa de ambos en la elaboración del conocimiento, con una dosis conveniente de contribuciones de cada uno de ellos. Locke, inspirándose en sugerencias del gran físico Boyle, presenta la famosa división, destinada a tan gloriosa carrera que se prolonga hasta hoy en algunos cerebros enmohecidos, entre cualidades primarias (original qualities: solidez, extensión, forma, número, movimiento o reposo) y segundas, que son las demás; y atribuyendo las primeras a la realidad, al objeto del pensamiento, y las últimas, al pensamiento y su sujeto.
Hume, más coherente, no verá el motivo de tal distinción, que además no tiene alcance filosófico alguno, y sirve sólo para armonizar formalmente la concepción mecanicista de un universo monótono constituido por partículas en movimiento, con la variedad cualitativa tan rica que el hombre en él percibe y con la cual construye lo principal y mejor de su vida. Pero con eso, Hume corta las amarras entre el sujeto y el objeto, y levanta entre ellos una barrera insuperable que se levanta en los límites metafísicos del individuo pensante, es decir, en sus sensaciones, cuyo origen se vuelve así un misterio impenetrable. Caímos por lo tanto en el escepticismo, puerta disfrazada del idealismo. Kant sucede a Hume, pero rechaza su escepticismo –o no sería él el hombre de ciencia que fue, y por lo tanto, en el fondo, un materialista–; pero rechazarlo con la cosa en sí, que salva en la práctica la seguridad de la elaboración científica (por lo menos en el nivel en el que ella entonces se encontraba), en poco o nada reemplaza la anulación del objeto del pensamiento practicado por el idealismo. Mientras el sujeto abulta con su complicado aparato de formas y categorías, el objeto propiamente es reducido a un incognoscible: de hecho, la nada, lo que Fichte, seguidor de Kant, reconocerá, descartándose de aquel último resquicio del objeto que aún sobraba en Kant fuera del sujeto.
Mientras esto, Schelling retorna al objeto tan despreciado por Kant, pero disuelve con eso al sujeto en su absoluto, que no es diferente de la substancia espinosista. Como se observa, la teoría metafísica del conocimiento, sometida a la crítica, desembocaba en viejas fórmulas ya hace mucho abandonadas por ser insuficientes: el idealismo de Leibniz y el substancialismo de Spinoza. (…)
Consideremos una fase muy primitiva y rudimentaria del individuo pensante: sus primeros años. Su experiencia sensible es mínima, su contacto con la Realidad incipiente; y así su estado mental se reduce a muy poco, y presenta un contenido en el que lo vegetativo predomina francamente sobre el pensante aún sin forma definida. Y es ese estado mental primario el que condiciona, como vimos anteriormente, su experiencia sensible y los objetos de su pensamiento. La perceptibilidad de ese individuo, su capacidad de aprender y penetrar la realidad son necesariamente reducidas, ella se concentra en el pequeño rayo alcanzado por su psiquis rudimentaria y su elemental estado mental, en el que abultan impulsos puramente o esencialmente vegetativos: impulsos físicos y gozos materiales extremadamente simples.
El hambre, la sed, la saciedad, todo lo que anima, lo que inspira su vida sensible y condiciona sus experiencias. Resulta de ahí que la participación de su ego en esas experiencias sea necesariamente muy grande. Predominará francamente en ellas la sensibilidad pura, el yo sensible, en contraste con el pensamiento que aún no existe o es mínimo y que en un nivel psíquico más elevado constituiría el elemento que se coloca, como vimos, en frente de la sensibilidad, y considera las sensaciones e impresiones en general derivadas de la experiencia sensible. Así, pesará casi nada el condicionamiento de un estado mental que es, casi únicamente, sensibilidad. El objeto del pensamiento derivado de tales impresiones sensibles del recién nacido tendrá así una fuerte dosis de subjetivismo.
Es lo que la observación de la infancia evidencia. El mundo exterior, el objeto del pensamiento de los niños de temprana edad, que se acentúa mientras sea menor la edad, constituye como una emanación de ellos propios. Son sus sensaciones, su sensibilidad las que habitan aquel mundo infantil. Se nota frecuentemente que los niños hasta los dos o tres años relacionan el dolor que sienten con el objeto que lo produjo, tornándose así un “atributo” del objeto; lo que revela la confusión que ellos crean a sí mismo y al mundo exterior. También vemos a los niños suponer que el dolor que sienten puede ser “visto” por otras personas. Esa objetivación de las sensaciones e impresiones no constituyen sino la proyección que el niño hace de sí mismo, de su ego en la realidad exterior, configurando por lo tanto un objeto del pensamiento de naturaleza eminentemente subjetiva y casi completamente de su propia creación.
La extrema participación subjetiva del niño en el objeto de su pensamiento se revela mucho en aquello que se suele designar como falta de personalidad, es decir, la ignorancia de su persona, de su individualidad. El hecho es ampliamente conocido, pero los psicólogos se limitan en general a registrarlo, sin buscar darle una explicación de conjunto. Además, la propia designación dada al hecho es defectuosa, porque expresa antes el punto de vista del observador, que el hecho propiamente. De aquel punto de vista, lo que observamos, es que el niño se confunde con la realidad, no se distingue a sí mismo de ella. Pero para apreciar de forma correcta el hecho, debemos invertir la observación: es la realidad, que el niño aún mal conoce, que se confunde en él. Para nosotros, el niño está aún inmerso en el mundo que lo rodea; para él, sin embargo, es el mundo, del que él hace objeto de su pensamiento, que se encuentra dentro de él, incluyendo su psiquis. Es esa psiquis la que forma su mundo, y constituye casi todo el objeto del que se ocupa su pensamiento rudimentario.
A medida que el niño se desarrolla, va adquiriendo personalidad, es decir, la facultad de distinguirse nítidamente como individuo a parte en el seno del universo. Eso no significa otra cosa que la ruptura progresiva entre su psiquis, su ego, y la realidad exterior; y la consecuente facultad de constituir un objeto del pensamiento libre de su esfera subjetiva, en la medida de ese progreso. Este objeto se irá así caracterizando nítidamente, para él, como exterior, como una realidad que no es él, y que se le opone. Y al mismo tiempo que el objeto del pensamiento se traslada a la realidad, el sujeto se va marcando más acentuadamente. Es la personalidad que se perfila. El proceso de personalización del niño no es más que esa diferenciación y caracterización progresivas de las dos esferas del pensamiento: la del sujeto y la del objeto. En cada ciclo sucesivo del pensamiento, y ascenso de este, la oposición sujeto-objeto se hace más marcada, más profunda, más nítida. Pero ¿por qué todo esto? Precisamente porque aquel ascenso del pensamiento significa para el conocimiento del niño y su estado mental un enriquecimiento de la realidad exterior que él puede así contrastar crecientemente con su esfera personal y subjetiva. (…)
Programa lógico de la dialéctica
(…) Recuérdese finalmente, una vez más, que la elaboración del conocimiento, aunque liderado por algunos individuos de disposiciones psicológicas especiales y frutos de un condicionamiento social adecuado, que son propiamente los hombres de ciencia, llamados “del pensamiento”, es esencialmente una obra colectiva de la que participaron todos los individuos en mayor o menor proporción, desde figuras de gran porte como Aristóteles, Descartes, Newton, Darwin o Marx, hasta los más humildes y modestos individuos humanos, con contribuciones que van desde el Organon, las Regulae, los Principia, la Origen de las Especies y El Capital, hasta una expresión del más simple pensamiento. Como resultado de esa obra colectiva de millones de individuos, a través de distintas generaciones, surgió el patrimonio cultural de la humanidad. Y de toda esa inmensa elaboración cultural, muy pocos vestigios sobraron además de sus resultados finales expresados en aquella conceptuación, cuya génesis se tratan ahora precisamente de reconstruir.
Así, en la mayoría de los casos, es solamente por medios indirectos que obtendremos las informaciones necesarias. Por ahí se evalúan las dificultades del programa de la lógica dialéctica que señalamos, y que solamente podrá ser realizado en ligación íntima con el trabajo de elaboración original, es decir, en la base directa de nuevas experiencias humanas, en su sentido más amplio y general, desde la acción práctica, hasta la experimentación propiamente de laboratorio. Eso quiere decir que cada vez menos se podrá separar la teoría de la práctica: pensamiento y acción necesitan coincidir con la máxima intimidad posible de las dos esferas, en los mismos individuos y en todos los individuos. Los dialécticos deben ser hombres de acción, como estos deben ser dialécticos; es esa la condición principal para la depuración dialéctica del conocimiento humano y de la ciencia actual en particular.
La tarea de la dialéctica en su etapa actual se plantea así claramente; y una vez superada esa etapa, llegará el momento en que los corrales del rey Augías estarán transformados definitivamente en caballerizas holandesas. De manera que la dialéctica también va a figurar en el museo de la cultura humana como una más de las grandes fases anteriores de su evolución. Su método no tendrá más utilidad ni sentido, porque en su lugar, y cavado por él, estará listo el lecho profundo, largo y a salvo donde correrán las aguas limpias de un pensamiento espontáneo, fuerte e invariablemente fecundo que acompañará y guiará todos los actos de todos los hombres: un pensamiento dialéctico integrado en la conciencia y en el conocimiento de esos nuevos hombres.
FIN
1 En la escolástica es la esencia, la naturaleza real de algo.
2 Destaque del texto original.
3 En el texto original, aparece la palabra escrita en caracteres griegos: ἄπειρον (N. de los T.).
4 Referencia a obras respectivamente de Russell, Wittgenstein y St. Lesniewski (N. de los T.).