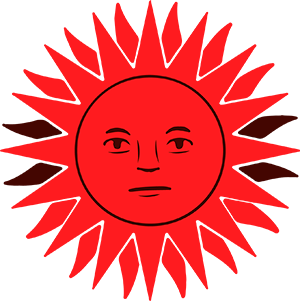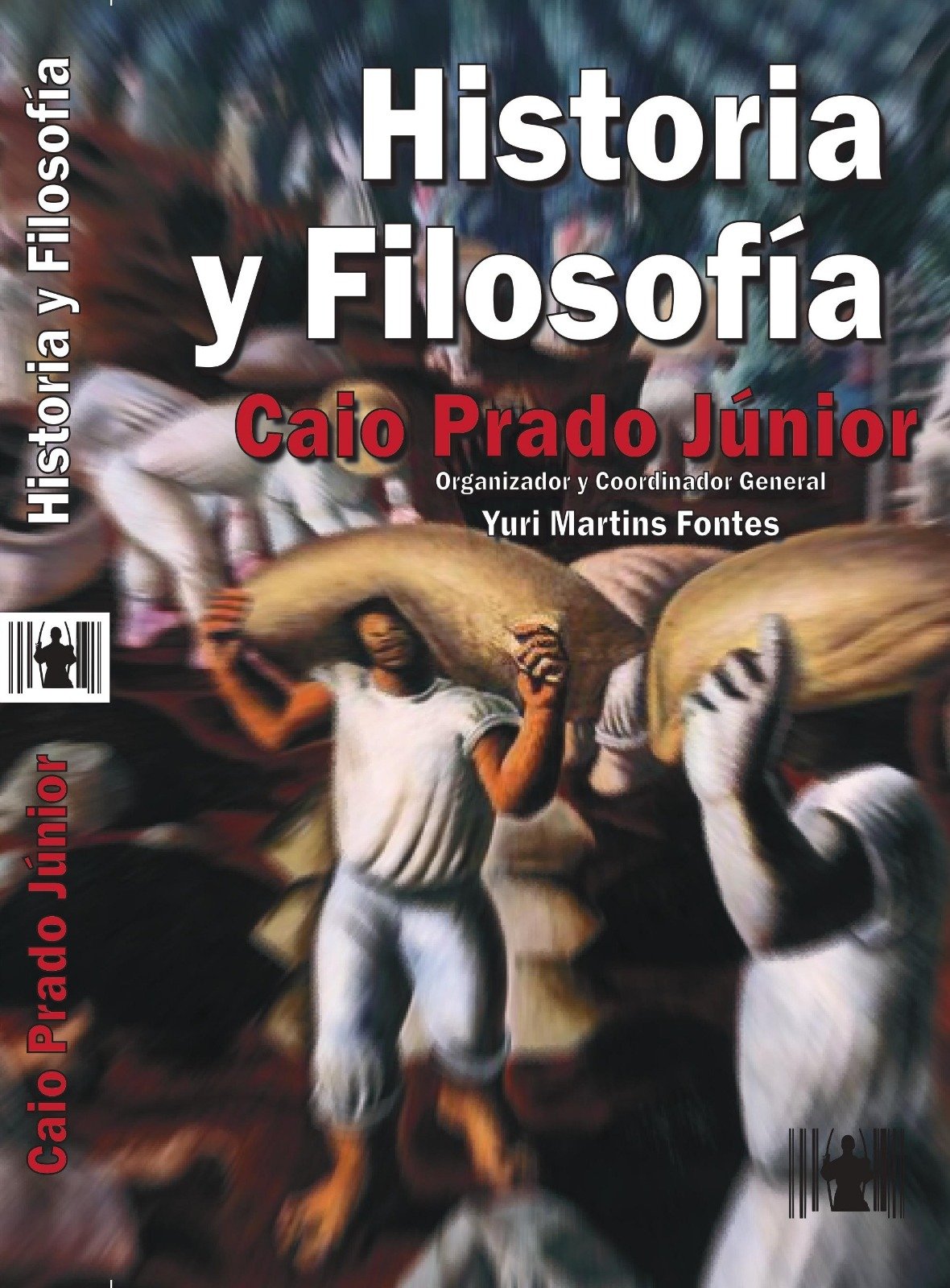Traducción: Karina Fernandes de Oliveira y Pablo Carrizalez Nava [revisión de la traducción: Argus Romero de Morais y Yuri Martins Fontes].
I – LA REVOLUCIÓN BRASILEÑA
El término “revolución” guarda dentro de sí una ambigüedad (muchas en verdad, pero nos enfocaremos en la principal) que ha dado lugar a confusiones frecuentes. En un sentido más común, “revolución” se refiere al empleo de la fuerza y de la violencia para el derrocamiento del gobierno y la toma de poder por algún grupo, clase social o cualquier otra fuerza de oposición. En esa acepción, “Revolución” se relaciona más apropiadamente con el significado del término “insurrección”. Pero “revolución” también tiene el significado de transformación del régimen político-social que, por lo general, ha sido históricamente desencadenado o impulsado por insurrecciones. Y en realidad, no lo es. El sentido propio se centra en la transformación, y no en el proceso inmediato a través del que se realiza.
La Revolución Francesa, por ejemplo, fue desencadenada y luego acompañada, especialmente en sus primeros años, por sucesivas acciones violentas. Pero no son esos eventos los que constituyen lo que exactamente se entiende por “Revolución Francesa”. No son la toma de la Bastilla, las agitaciones campesinas de julio y agosto de 1789, la marcha del pueblo en Versalles en octubre del mismo año, la caída de la monarquía y la ejecución de Luis XVI, el Terror y otros incidentes de la misma naturaleza, lo que constituyen la Revolución Francesa, o lo que simplemente la caracteriza y le da contenido.
“Revolución” en su sentido más profundo y real, expresa el proceso histórico marcado por reformas y cambios económicos, sociales y políticos sucesivos, que, concentrados en un periodo histórico relativamente corto, dan origen a transformaciones estructurales de la sociedad, y especialmente de las relaciones económicas y del equilibrio mutuo de las diferentes clases y categorías sociales. El ritmo de la Historia no es uniforme. En él se alternan periodos o fases de relativa estabilidad y aparente inmovilidad, con tiempos de agitación de la vida política y social, y cambios repentinos en el que se alteran profunda y rápidamente las relaciones sociales. O, más precisamente, en el que las instituciones políticas, económicas y sociales se remodelan con el fin de ajustarse y satisfacer mejor al conjunto de las necesidades que antes no eran satisfechas adecuadamente. Son estos momentos históricos de repentinas transiciones de una situación económica, social y política para otra, y los cambios que se producen en consecuencia, que constituyen exactamente lo que ha de entenderse por “revolución”.
Es en ese sentido que el término “revolución” es empleado en el título de este libro. Su objetivo esencialmente es mostrar que Brasil se encuentra en la actualidad frente o ante la inminencia de uno de aquellos momentos ya destacados, en el que se impone de pronto reformas y transformaciones capaces de reestructurar la vida del país de manera coherente con las necesidades más generales y profundas, y con las aspiraciones de la gran masa de la población; que en el estado actual no se cumplen correctamente. Para muchos –que aun así, en el conjunto del país representan una minoría insignificante, aunque hablen más alto porque son dueños de las estructuras del poder y dominación económica, social y política– en lo fundamental, todo va muy bien, solo faltan (y acá se observan algunas divergencias de segunda orden) unos pocos retoques y mejoras en las actuales instituciones, que a veces no es más que un mero cambio de los hombres en los cargos políticos y administrativos, para que el país encuentre una situación y un equilibrio satisfactorio. La gran mayoría restante, sin embargo, aunque no siempre entienda perfectamente la realidad, es incapaz de proyectar en el plano general sus insatisfacciones, sus deseos y sus aspiraciones personales, algo que es necesario para darle condiciones satisfactorias y seguras a su existencia. En especial, algo más profundo y que conduzca la vida del país por una nueva dirección.
Y los hechos analizados de forma adecuada y en profundidad así lo confirman. Brasil se encuentra en uno de esos momentos decisivos de la evolución de las sociedades humanas en el que se evidencia, de forma sensible y suficientemente consciente para todos, el desajuste de sus instituciones básicas. De ahí las tensiones que se observan claramente en manifestaciones de descontento e insatisfacción generalizada y profunda; en enfrentamientos y conflictos, unos efectivos y muchos otros potenciales, que afligen a la vida brasileña y sobre ella pesan de forma continua y sin perspectivas apreciables de solución eficaz y permanente.
Una situación que es causa y efecto al mismo tiempo, de la incoherencia política, de la ineficiencia, en todos los sectores y niveles de la administración pública; de los desequilibrios sociales, de la crisis económica y financiera, que viene desde hace mucho tiempo y es mal encubierta en el corto plazo –entre una a dos décadas– por un crecimiento material especulativo y caótico, comienza ahora a mostrar su verdadero rostro; de la insuficiencia y precariedad de sus propias bases estructurales, en las que se funda la vida del país. Esto es lo que caracteriza al Brasil de nuestros días. Es, antes que nada, el más completo escepticismo y la generalizada incredulidad con respecto a las posibles soluciones verdaderas dentro del actual orden de cosas. Esto nos lleva, sin proyectar o no proyectando aún, en términos concretos, a cambios de este orden, a una carrera desenfrenada rumbo al “sálvese quien pueda”, donde cada uno cuida únicamente (y por eso erróneamente) sus intereses inmediatos, tratando de hacer lo mejor para su propio beneficio en el momento en curso, ante las eventuales oportunidades que posiblemente se presenten a su alcance.
Este es el escenario desalentador que ofrece la realidad brasileña de nuestros días, y quien analiza las cosas con profundidad, no se deja engañar por algunas apariencias llamativas que aquí o allá disfrazan lo que está por detrás y constituye la sustancia de esta realidad. Sobre la base y origen de estos síntomas se encuentran los desajustes y contradicciones profundos que amenazan y ponen en jaque el normal desarrollo del país y la propia preservación de sus valores morales y materiales. Eso es lo que está en juego, y es lo que intentaremos mostrar en este libro. Por otro lado, se utiliza una contribución en este análisis, que son las directrices, que aunque muy generales y amplias, con las que se podrán guiar las reformas institucionales que el horizonte de la actual coyuntura requiere. Una cuestión se une o necesariamente debe estar asociada a la otra. No es factible proponer reformas que proporcionen de manera efectiva solución a los problemas pendientes, sin la condición previa de que estas reformas se planteen con base en los hechos investigados.
En otras palabras, de nada sirve, como se hace a menudo, traer soluciones dictadas por la buena voluntad e imaginación de los reformadores, aunque estén inspiradas en la mejor de las intenciones, pero que, por más perfectas que en principio y teoría se muestren, no encuentran en los hechos presentes y activos las circunstancias capaces de promoverlas, estimularlas y conducirlas. Es de Marx la observación, tan justa y comprobada por el curso de la Historia, que los problemas sociales nunca se proponen sin que al mismo tiempo se formule su solución, lo que no es y no puede ser ideado por cualquier raciocinio iluminado. La solución se debe presentar, observar y explorar en el contexto adecuado del problema en cuestión, en la dinámica del proceso en el que esta problemática se propone. Y es que a diferencia de cierto modo muy común y banalizado, pero no menos falso de considerar los hechos históricos, estos hechos no se desarrollan en dos planos que serían, uno de ellos, los hechos propiamente; y el otro, la problematización y las decisiones que han de aplicarse a esos hechos.
Es decir, no se pueden destacar –pues a pesar de diferentes, dialécticamente se unen, es decir, se integran en el todo– los hechos históricos (que son los acontecimientos políticos, económicos y sociales) de la consideración de estos hechos, del conocimiento o ciencia de ellos, con el fin de darles cualquier tratamiento deseado. Los hechos históricos, siendo humanos, se diferencian de los hechos físicos que son externos al hombre. En ellos, pensamiento y acción (que forman el hecho) se confunden, o más bien se interconectan en un todo que, no obstante separados, se constituyen en conjunto. El hombre se concibe, en los hechos que participa, como autor y actor simultáneamente, como ser agente y ser pensante; y es agente en la medida que es pensante, y pensante ya que es agente.
Por lo tanto, no se puede –y de hecho no es así como sucede– conducir los acontecimientos adecuadamente si se los considera y analiza por fuera de ellos. Y “conducción” y “análisis” ya constituyen, en sí y de por sí, hechos que también han de tenerse en cuenta. En consecuencia, la solución de los problemas económicos, sociales y políticos pendientes, y las reformas institucionales que son necesarias, se deben buscar y encontrar en las mismas circunstancias en las que se proponen tales problemas. Es en ellas y sólo en ellas que están las soluciones necesarias y factibles. Es en el mismo proceso histórico en el que participamos hoy, y en el que se configura el problema al que nos enfrentamos, que también se configuran las respuestas a ese problema y las directrices que se han de adoptar y seguir. O cuestionar, que es otra perspectiva y posición que eventualmente pueden adoptar y adoptan efectivamente, las fuerzas políticas conservadoras, y en el caso más extremo, la reaccionaria. Es esa la única alternativa que efectivamente se propone, sin ella no existe sino lo utópico e irrealizable, que es a menudo la única forma como que se presenta y disfraza cualquier oposición a cualquier modificación, el apego al status quo.
Estas premisas nos proporcionan el método para continuar con la indagación que nos interesa, y al mismo tiempo, nos alejan de ciertos asuntos preliminares que a menudo se plantean, en estos días, en los círculos políticos de la izquierda brasileña. Es decir, en aquellos sectores que precisamente aceptan y pretenden impulsar la revolución. Nos referimos particular y especialmente, a la pregunta sobre la “naturaleza” o “tipo” de revolución que se quiere realizar. ¿Será “socialista” o “democrático-burguesa”, o cualquier otra? Una pregunta como esa coloca la temática de forma equivocada, y sin perspectivas prácticas, debido a que la respuesta sólo se puede inspirar –ya que carece de otra premisa más objetiva y concreta– en convicciones predeterminadas puramente doctrinarias y a priori.
Esto se debe a que del simple concepto de revolución, de esa o de aquella naturaleza, nada se le puede extraer en materia de norma política y de acción efectivamente practicable. El título que debe darse a una revolución sólo es posible después de determinados los hechos que la constituyen, es decir, después de fijar las reformas y transformaciones plausibles que se comprueban en el curso de esta revolución. Ahora bien, es precisamente de estas reformas y transformaciones que se trata. Y una vez determinadas cuales son –algo que solo es posible a partir del análisis de los acontecimientos pasados y presentes– tendrá un interés secundario (por lo menos inmediatos y para fines prácticos que es lo que realmente por ahora interesa) saber si la clasificación más conveniente es esta o aquella.
No importa, por lo tanto, al iniciar el análisis y la indagación sobre las transformaciones constitutivas de la revolución brasileña, si ellas merecen esta o aquella designación, o si encajan en una u otra fórmula o esquema teórico. Lo que importa es la determinación de tales transformaciones, y eso se buscará en los hechos y en la dinámica de los mismos. De esto deben convencerse preliminarmente los teóricos y planificadores de la revolución brasileña. Es decir, también en el campo de los hechos humanos, así como en el de los hechos físicos, donde desde hace mucho no se piensa de otra forma, el conocimiento científico consiste en saber lo que está pasando, y no lo que es. La concepción metafísica de las “esencias” –lo que las cosas son– necesita dar lugar en las ciencias humanas, de una vez por todas, y como ya pasó en las ciencias físicas, a la concepción científica de lo que sucede. Esta concepción convierte al ser en el mismo suceder, es decir, en un momento de ese acto. Es lo que “sucede” lo que constituye el conocimiento científico, y no lo que es. Necesitamos saber lo que sucederá, o lo que puede y debe suceder en el curso de la revolución brasileña. Y no indagar sobre su naturaleza, o lo que es, ni su clasificación, definición o catalogación.
Es en esta línea de pensamiento como se deben determinar las reformas y transformaciones constituyentes de la revolución brasileña. Es decir, no es por la deducción a priori de algún esquema teórico predeterminado; de algún concepto predeterminado de revolución. Y sí por la consideración, análisis e interpretación de la coyuntura económica, social y política real y concreta, buscando en ella su propia dinámica que revelará tanto las contradicciones presentes, como las soluciones que le son inherentes. No es necesario que estas respuestas se busquen fuera del proceso histórico para que se apliquen como si fuera una súper ciencia que flota por encima de las contingencias históricas efectivamente presenciadas. El análisis y la determinación adecuada de estas contradicciones deben revelar inmediatamente –con el riesgo de invalidar el análisis y la interpretación realizada que se revelarían con fallas o insuficientes– sin mayores indagaciones, las soluciones que naturalmente de allí derivan.
Es evidente que, para un marxista, es el socialismo que conducirá, finalmente, la revolución brasileña. El socialismo es el rumbo que toma la marcha del capitalismo. Es la dinámica del capitalismo proyectada en su futuro. Y cualquiera que sea la particularidad con la que el capitalismo se presenta en cada país actualmente –característica “particular”, por supuesto, en relación a las circunstancias y elementos secundarios que no excluyen, y antes presuponen, la naturaleza esencialmente única del capitalismo, que es una e igual en todas partes– cualquiera que sea el grado de desarrollo, extensión y madurez de las relaciones capitalistas de producción, el hecho es que el capitalismo está en la base y en la esencia de la economía contemporánea fuera de la esfera socialista; e incluye, aunque de formas y modos diversos, a todos los países y pueblos más allá de esa esfera. Por lo tanto, el socialismo, a diferencia de lo que es el capitalismo en vías de desintegración en una escala global, es la etapa en la que culminará, después de todo y tarde o temprano, la actual humanidad.
Esto, sin embargo, es una previsión histórica, sin fecha de vencimiento y sin ritmo de desarrollo preestablecido. E incluso podemos añadir también, sin programa predeterminado. Ella no interfiere, así, directamente, o no debe interferir en el análisis e interpretación de los acontecimientos actuales, y mucho menos en la solución que debe darse a los problemas pendientes, o en la determinación de la línea política a seguir en la urgencia de situaciones inmediatas. En otras palabras, la previsión marxista del socialismo no significa, necesariamente, la inclusión de la misma en todos los lugares y en todo momento en la agenda del día. Para un marxista, por ejemplo, la más simple huelga o desacuerdo entre trabajadores y empresarios, capitalistas y trabajadores, representa un paso hacia el socialismo, por más mínimo que sea, sin interesar que los participantes sean conscientes de esto o no, y en general no lo son. Esto no significa, sin embargo, que se propongan las reformas socialistas, o cualquier mención de socialismo en el caso.
Este es, a propósito, uno de los puntos más importantes y en el que más claramente se caracterizan las posiciones sectarias y frontalmente antimarxistas, a saber, la visión de una revolución socialista siempre inminente e inmanente en todas las instancias de lucha social y política. Esto lleva a actitudes y formulaciones que no tienen otro propósito, en la práctica, que aislar a aquellos que asumen posiciones sectarias y neutralizarlos. La previsión marxista del socialismo no excluye, por el contrario, la concentración de la lucha en objetivos que inmediata y directamente no se relacionan con la revolución socialista. Pueden incluso, parecer en contradicción con ella, como fue el caso, en un ejemplo extremo, de la división y entrega de tierra a los campesinos en la Revolución Rusa de 1917.
Las consideraciones de orden teórica, cuyo alcance va más allá de los hechos del momento, es lo que permite al marxista establecer esa relación que para los no marxistas puede pasar totalmente desapercibida. Y en la mayoría de los casos, esa relación no puede ser entendida por ellos, pues de hacerlo, estarían de acuerdo con la interpretación dada por el marxismo a la evolución histórica. Este es el caso, en el ejemplo anterior, de la huelga. Para el marxismo, la huelga es una manifestación de la lucha de clases imborrable, que separa y enfrenta al proletariado y a la burguesía. Es un simple episodio de esta lucha que tiene su resultado final y fatal, más allá de los acontecimientos momentáneos, en la victoria del proletariado en conjunto y como clase, y en la instauración del socialismo.
Para quienes no son marxistas las cosas se presentan naturalmente bajo otro aspecto, y la huelga no es más que un incidente pasajero causado por circunstancias ocasionales, que se resuelven simplemente satisfaciendo o no, parcial o integral, las reivindicaciones propuestas, sin mayores consecuencias en la organización básica y estructural del sistema capitalista. Pero, la posición del marxista, a pesar de sus implicaciones teóricas, no significa, necesariamente, que vea en la huelga exclusiva o esencialmente su proyección socialista, y que la interprete (como se acusa a los comunistas, y desafortunadamente juzgan a muchos de sectarios, tan alejados del marxismo como sus propios oponentes) como una simple agitación y forma de ejercicio del proletariado para el acto final de la insurrección y la toma del poder. Recordemos aquí la vieja polémica de Marx, recuperada por Lenin, contra los anarquistas, para quienes las huelgas no serían más que el preliminar de la “huelga general”, que sería la prueba final del levantamiento y el derrocamiento del poder burgués.
El marxismo va por otro camino, y quien no lo descubra nada tiene de marxista. Cualquier huelga –y esto puede y debe generalizarse a otros incidentes de la lucha revolucionaria, independientemente de su fase, etapa o momento– tiene un significado propio en sí. Lo que es esencial y fundamental en cada incidente de la lucha revolucionaria es la conquista de las reivindicaciones propuestas, de los objetivos y aspiraciones de la agenda. Y la táctica utilizada va en esta dirección, y sin tener como objetivo el socialismo y la revolución que lo instituiría. La huelga o cualquier otro incidente de la lucha revolucionaria no ocultan propósitos secretos y excusas, no constituye una maniobra astuta que se relacionaría con objetivos distintos a los expresados, y que le sirven como bandera y programa. Los comunistas que así piensan y actúan no son verdaderos marxistas, son más que nada factores adversos a la revolución y a la victoria del socialismo.
No existen o no deberían existir objetivos ocultos o encubiertos en la lucha revolucionaria. Lo que existe es la dialéctica de los hechos históricos, que no son responsabilidad de los comunistas, porque no dependen de ellos ni de cualquier otra persona. Esta dialéctica, independientemente de la voluntad de los individuos, conducirá la lucha proletaria en el momento decisivo, cuando se propondrá su fin natural, que es el socialismo, a través de acciones a favor de los objetivos más restringidos e inmediatos, que son los que se proponen concretamente en la coyuntura del momento. En cuanto a las intenciones y a la acción de los comunistas en ese momento, ellas se concentran o deberían centrarse en el incidente en curso y en los objetivos expresados, es todo lo que, en este caso, nos debe interesar.
Estas circunstancias, que dicho sea de paso son la posición y la perspectiva de los comunistas inspirados en el verdadero marxismo, hacen posible la unión de fuerzas con otras corrientes políticas que pueden no aceptar al socialismo, e incluso ser adversas a él, pero que concuerdan en los objetivos que momentáneamente se proponen. Son estos objetivos, y sólo ellos los que inspiran a los comunistas. Y si los comunistas los relacionan con la acción que implica otras aspiraciones –y el socialismo en última instancia–, lo hacen únicamente en un plano teórico, y como simple predicción científica de quien considera a la Historia desde un punto de vista dialéctico, en que cada hecho finaliza en un devenir que lo proyecta en el futuro y en la fatal transformación de la sociedad. Esta no es la interpretación de los no marxistas que pueden unirse a los comunistas, pero que no tienen relación con la acción práctica inmediata –y esto es un punto clave del marxismo, que tiene otro propósito más que el de ellos, a saber, la consecución de la victoria en el terreno de la acción en curso y de los objetivos que en ella se proponen.
La teoría revolucionaria brasileña, que es la respuesta que debe darse a los planteos propuestos en la actual coyuntura del país, no se inspira en un ideal expresado en la “naturaleza” de la revolución para la que se supondría a priori que marcha o debe marchar la evolución histórica brasileña, revolución socialista, revolución burgués-democrática o cualquier otra. Revolución esta que trataría en el mismo orden de ideas, de aproximar y perfeccionar las instituciones del país, para ajustar de este modo los hechos, con el fin de alcanzar un modelo preestablecido. No hay nada más irreal y poco práctico que eso. La teoría de la revolución brasileña, para que sea algo realmente práctico en la conducción de los hechos, será simplemente –pero no de forma simplista– la interpretación de la coyuntura presente y del proceso histórico del que proviene. Un proceso que, en su proyección futura dará respuesta completa a los asuntos pendientes. En esto consiste fundamentalmente el método dialéctico. Un método de interpretación, y no una prescripción de los hechos, dogmas, que enmarcan la revolución histórica en esquemas abstractos preestablecidos.
Es cierto, y lo repetimos una vez más, que, como marxistas, y teniendo en cuenta, por lo tanto, la revolución brasileña en el contexto general del mundo contemporáneo, estamos seguros de que vamos a culminar en el socialismo, es decir, en la socialización de los medios de producción, la eliminación de la explotación del trabajo y de la división de la sociedad en clases antagónicas, así como en otras consecuencias de orden material y moral resultantes de ese proceso. Pero eso en virtud no de una predicción, que sería antes adivinación, ni tampoco de una fatalidad histórica, o de un destino que necesariamente tiende a realizarse, sino como consecuencia únicamente del curso de los acontecimientos que a partir del momento actual (que se trata ahora de interpretar) se van concretizando uno tras otro, como resultado inmediato de los anteriores.
Conociendo estos hechos actuales en su interconexión y en sus contradicciones, podemos inferir en las soluciones necesarias. Soluciones reales, para promover el progreso y el desarrollo histórico, y no su estancamiento por los intentos de reconciliación y armonización entre los opuestos, que es la opción conservadora o reaccionaria de los problemas sociales. Y son estas soluciones reales, en el sentido ya expuesto, que, aplicadas y realizadas (y ahí reside el problema político por excelencia, que también se define y propone en la misma interpretación de la coyuntura presente), se harán, a su vez, en la nueva serie de hechos y una nueva situación y coyuntura a la que se aplicará el mismo método. Y si fundamentados en consideraciones de orden mucho más general y amplia que las proporcionadas por los simples datos que ofrece la realidad brasileña actual, podemos prever el curso de este proceso hacia el socialismo, no lo hacemos, porque eso sería imposible y utópico, sobre la base completa de hechos que se interponen entre la actualidad y el socialismo finalmente realizado. No se nos ha proporcionado la capacidad de adivinar esa serie, solamente el momento presente como resultado que es de un proceso pasado, y que se proyecta, en consecuencia, en un instante siguiente y continuo de este, que se trata de promover e impulsar hacia adelante sobre la base de una acción política y de una norma revolucionaria, dictadas por la misma coyuntura en que hoy se proponen los asuntos pendientes.
Este desarrollo en etapas de la teoría revolucionaria, pari passu con los mismos hechos que interpreta y que al mismo tiempo se propone guiar, se hace evidente cuando se considera el ejemplo histórico que tenemos más cerca, tanto en espacio como tiempo, así como también por los muchos rasgos en común con nuestro caso: es la experiencia ocurrida en Cuba. Se inició allí la lucha contra una dictadura opresiva y violenta, que llegó a límites extremos de corrupción y de falta de respeto cínico a los derechos básicos de los ciudadanos. Fue eso lo que fundamentalmente inspiró y alentó a la oposición de Fidel Castro y su partido contra el régimen de Batista, oposición que culminó con el desembarco en la playa Colorada y con la organización de la insurrección en Sierra Maestra.
Al llegar en este punto, la simple oposición a Batista y su régimen comienza precipitadamente a evolucionar y transformarse en una revolución agraria y antiimperialista. Esta rápida maduración de la revolución cubana demuestra el acierto, desde el punto de vista revolucionario, de la posición adoptada por Fidel, mismo con las limitaciones de su movimiento, restringido hasta entonces, como estaba, a la oposición a Batista. Lo que vale en la acción revolucionaria, sobre todo, no es lo que se anuncia y en última instancia se proyecta; y sí, el sentido dialéctico de esta acción, es decir, su proyección potencial para el futuro y su contenido, aunque latente, no expresado e incluso inesperado para la mayoría de los participantes, de transformaciones políticas, económicas y sociales que en él se encierran y de ellos derivan como consecuencia y natural despliegue.
Ese fue el movimiento desencadenado por Fidel y su grupo de compañeros de Sierra Maestra. Un movimiento que ya contenía en germen la futura y próxima revolución socialista, aunque nadie, ni siquiera el propio Fidel Castro, lo planificara en aquel momento. Pero tal vez lo sospechaba, porque todo nos lleva a creer que fue antes, el profundo instinto revolucionario de Fidel y su gran perspicacia política que lo guiaba a él y a su movimiento; y no el resultado claramente diferente de lo que estaba pasando y las consecuencias posteriores.
Pero de cualquier manera, la insurrección en Sierra Maestra, aunque inicialmente se puso en marcha con la finalidad especifica de derrocar la dictadura, tan pronto como comienza a tomar forma y afirmarse asume el carácter de revolución agraria. Poco después de la toma del poder, se vuelve también antiimperialista. Estos dos aspectos de la revolución estaban íntimamente ligados por la fuerza del dominio de los monopolios imperialistas estadounidenses en la agroindustria azucarera, fundamento de la economía cubana. Del ajuste inicial, junto con el impulso revolucionario de los fidelistas, derivaron los ajustes siguientes y el desencadenamiento del proceso que daría lugar a la revolución socialista en la que Cuba ahora se encuentra. Se puede acompañar pari passu el desarrollo progresivo y la maduración de la teoría revolucionaria de Fidel, que, a partir del constitucionalismo (ataque al cuartel Moncada, 1952) y del liberalismo anti-dictatorial (desembarque en la playa Las Coloradas y organización del levantamiento en Sierra Maestra), evolucionó de la revolución agraria y antiimperialista a la revolución socialista (1961).
Es, entre otros, en este ejemplo que debemos pensar el caso brasileño. Se trata de definir una teoría revolucionaria que sea la expresión de la coyuntura económica, social y política del momento, en la que se revelen los asuntos pendientes y las posibles soluciones para las que estos asuntos apuntan. O antes, las alternativas a esas soluciones, de las que se elegirán aquellas que signifiquen el impulso y la aceleración del proceso histórico, y su marcha hacia adelante. La transformación en contraposición a la preservación del status quo. Una teoría como esa necesita la revolución brasileña, y no algunas especulaciones abstractas acerca de la “naturaleza” de esta revolución, su tipo y correspondencia con algún esquema ideal, propuesto desde afuera y por encima de los hechos concretos y resultantes inmediatos de la realidad económica, social y política que el país está efectivamente viviendo.
Desafortunadamente, esta especulación ha caracterizado los debates y los intentos de teorizar la revolución brasileña. Lo que representa, en nuestra opinión, uno de los principales factores de las desfavorables vicisitudes –¡Y que vicisitudes!– que ha sufrido el proceso de transformación de nuestras instituciones y la marcha hacia adelante del país. Es un enfoque falseado y distorsionado de la realidad brasileña, porque se pierde en abstracciones inspiradas en modelos a priori, que han impedido la elaboración de una teoría adecuada de la revolución brasileña, capaz de guiar y dirigir los hechos de manera verdaderamente coherente y fructífera. Las fuerzas revolucionarias han adquirido en Brasil, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, un impulso considerable. No solo en términos de agregación y acumulación de potencialidades, sino en la conciencia colectiva del proceso en curso, en el que tan claramente se evidencia la necesidad de reformas sustanciales y profundas de nuestra estructura política, económica y social. La conciencia revolucionaria tiene hoy en Brasil –y esto viene de fecha relativamente remota, y ha ganado terreno día a día– proyección considerable. No es casualidad ni simple exhibicionismo que el golpe de Estado del 1° de abril de 1964 haya sido adornado con el nombre de “revolución”. Es que sus promotores conocían la resonancia popular de esta expresión y la penetración entre grandes grupos de la población. Y a la par de esta conciencia revolucionaria, las contradicciones inherentes de la vida brasileña ya alcanzan una agudeza tal que no hay forma de ocultarla, y mucho menos con algunos retoques superficiales, como quedó claro en las medidas que ha tomado el gobierno del golpe de abril. Medidas que, a pesar de los considerables sacrificios a los que ha impuesto a importantes sectores de la población, no logran frenar los grandes males que aquejan al país y le impiden su progreso material y cultural. Y al contrario, agravan muchos de ellos. (…)