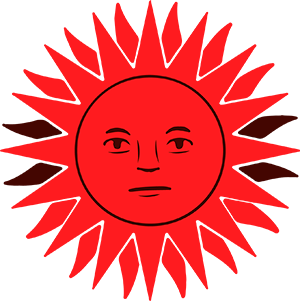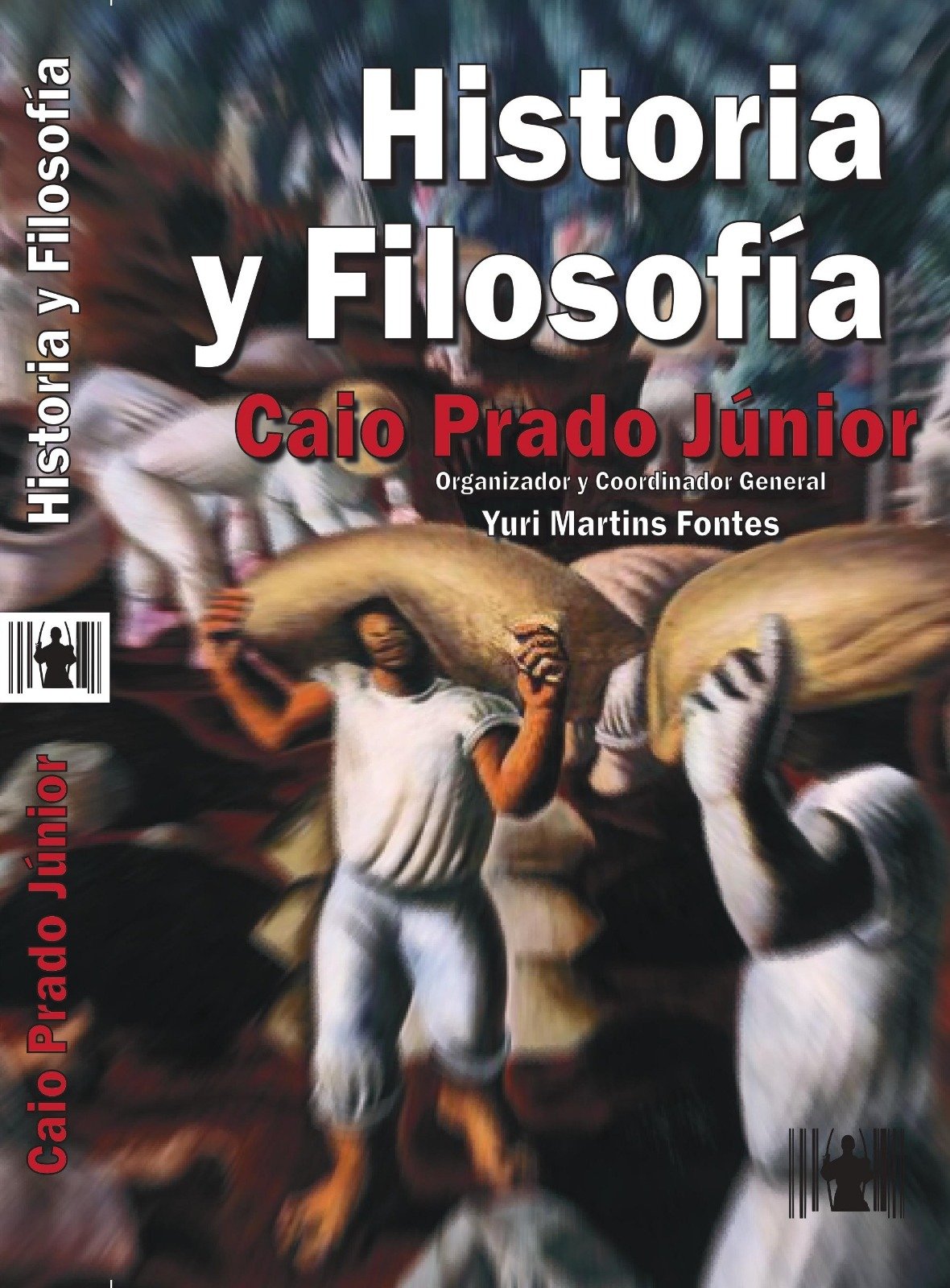Traducción: María Chaumet [revisión de la traducción: Argus Romero de Morais y Yuri Martins Fontes].
LÓGICA DIALÉCTICA Y DIALÉCTICA DE LA NATURALEZA
Bajo la designación de dialéctica, como se entiende actualmente la palabra, se contemplan dos conceptos o dos sentidos de la expresión, que si bien se integran de manera muy íntima, son diferentes. Aun así, la caracterización de esta distinción no ha sido suficiente, provocó cierta confusión, origen de muchas dudas. Mi objetivo en este capítulo es contribuir, en la medida de lo posible, a disipar tales dudas. La “dialéctica”, por un lado, es una expresión que se utiliza para designar el comportamiento general de la naturaleza, en aquello que es lo más característico y esencial de esta, es decir, la mutabilidad y la inestabilidad de sus formas, la permanente transformación de ellas. Entendida de esta manera, la dialéctica constituye un hecho natural, un aspecto de la naturaleza, y con seguridad el más importante, cuya consideración e investigación pertenecen a las ciencias en general. Representa la “propiedad” fundamental –llamémosla así, con una terminología un tanto obsoleta– de los acontecimientos de la naturaleza, que son “acontecimientos”, precisamente, en la medida en que por ellos se modifican y transforman las situaciones naturales.
En este sentido, la dialéctica constituye el objeto de las diferentes disciplinas científicas, y debe ser tratada como tal. Esto parece estar bastante claro: es a la física que le compete ocuparse de los acontecimientos o hechos físicos; al igual que a las ciencias sociales les cabe tratar la manera como se desarrollan los acontecimientos de carácter social. Además, este “comportamiento de los hechos”, que implica un cambio, una transformación, o en suma una dialéctica, no se observa bien de qué se ocuparían las ciencias respectivas. Es precisamente ese punto de vista que caracteriza a la posición de la dialéctica (como filosofía), en contraste con la metafísica. Si esta última busca detrás de los hechos y de su comportamiento o dialéctica, seres o entidades que serían como los autores y responsables de tales hechos, es precisamente en ese punto que la posición dialéctica se aleja de las viejas y obsoletas concepciones filosóficas. La ciencia moderna, que desde hace algunos siglos da sus primeros pasos, aunque algo inconscientes, en el camino de la dialéctica, mira los hechos, y no a los supuestos seres de los que los hechos serían una simple manifestación exterior y sensible. Esto ya se resumió en una fórmula impecable que hoy ya no tiene dueño porque es de todos los hombres de ciencia: La ciencia no se ocupa del qué es, y sí, únicamente, de lo que pasa.
De esta manera, respondemos, según parece, a la pregunta sobre la existencia o no de una ciencia o disciplina especial que tenga que ocuparse de la dialéctica de la naturaleza en sí, e independientemente de los hechos concretos que son objeto de las ciencias particulares. A saber, una disciplina específica de la dialéctica de la naturaleza, y sin particularización de los hechos de los que se ocupan las diferentes ciencias particulares. Una disciplina tal nos parece altamente discutible, ya que no vemos, por ejemplo, cómo la dialéctica de los hechos físicos (que no es, al fin de cuentas, otra cosa más que esos mismos hechos) puede considerarse, describirse y expresarse independientemente de dichos hechos, es decir, por fuera de la física que se ocupa precisamente de esa consideración, descripción y expresión en lenguaje. No discutiremos aquí el tema más a fondo, porque juzgamos que, al menos en las circunstancias actuales del conocimiento científico, la cuestión es inocua, y no tiene ni cabida. Por el momento, no existe una ciencia específica de la dialéctica de la naturaleza con estas características; nadie se ocupa, hasta donde se sabe, de ella de forma sistemática, incluso en los países en los que la nueva filosofía dialéctica tiene un consenso general, a saber, en los países del socialismo. Por ahora, ni siquiera se siente esa falta. Por lo tanto, debatir su “posibilidad” o “eventualidad”, además de ser infructuoso, implica aventurarse en un laberinto de especulaciones sin grandes perspectivas.
Otro sentido de la dialéctica es el de la dialéctica como método lógico, es decir, como manera de abordar y considerar los hechos de la naturaleza, como posición o ángulo en que se ha de colocar el pensamiento frente a ellos. (…)
Nótese bien, e insistimos en este punto, que la lógica hegeliana no excluye al SER, a la identidad, y por lo tanto, al proceso de identificación que la observación concreta de los hechos del conocimiento pone en evidencia, y sin el que, como vimos, no habría conocimiento. La lógica hegeliana incluye a ese SER en un proceso de autodestrucción por su negación, que se encuentra en su propia identidad y se desarrolla por su propia fuerza. De esta manera, se respetan las circunstancias fundamentales de la naturaleza tal como esta se presenta frente a la experiencia y a la acción del hombre, y en lugar de sacrificar una de esas circunstancias, que es el flujo, el cambio, la transformación, en provecho de la uniformidad y la permanencia, como hace la lógica clásica, funde a ambas en una noción única en la que las dos son debidamente respetadas y consideradas; tanto como se considera la contradicción interna e inmanente en todos los rasgos y hechos de la naturaleza.
Esa es la solución a la que se llega con Hegel, después de más de veinte siglos de evolución y maduración de la cultura humana, para el problema fundamental del conocimiento. La lógica dialéctica, o antes, las premisas y primeras semillas de la lógica dialéctica, se habían entonces sembrado. Tan solo premisas, porque la dialéctica, tal como sale de las manos de Hegel, está mal colocada. Hegel es idealista, y un filósofo con todos los vicios de la filosofía especulativa. Por eso, confunde los procesos de su pensamiento, que exprimen la dialéctica, con la propia dialéctica de la naturaleza. Para él no existe distinción entre el esquema lógico que engendra o revela (y que es el del pensamiento dialéctico), y los hechos naturales y exteriores al pensamiento. Y así, en vez de derivar la lógica a partir de esos hechos, invierte el proceso, y en su sistema deriva los “hechos” de la lógica: la dialéctica de la naturaleza no será para Hegel sino una expresión de la lógica dialéctica, y los hechos que él presenta y analiza en su obra histórico-científica no aparecen en ella sino como una ilustración de los procedimientos de aquella lógica. Tales hechos constituyen la realización de la lógica dialéctica, que exprime la dinámica de la Idea.
La germinación de la semilla de la dialéctica sembrada por Hegel tendrá lugar con sus discípulos y sucesores Marx y Engels; y las condiciones necesarias para eso estarán dadas por las circunstancias históricas del momento, a saber, la profunda transformación social en curso en Europa a causa de la revolución industrial iniciada en el siglo XVIII, y la consecuente aparición de una nueva clase en rápido crecimiento y desarrollo: el proletariado industrial. Marx y Engels, al contrario que Hegel, no se presentan como filósofos que se ocupan de resolver y llevar adelante la solución del problema filosófico del conocimiento, problema este del que habían brotado las premisas de la nueva lógica (así como, siglos antes, había brotado la lógica de Aristóteles). Marx y Engels son, fundamentalmente, hombres de acción, y se proponen resolver el problema político generado por la transformación social a la que se hace referencia más arriba. Es por eso que no se centran en la filosofía ni en la solución al problema del conocimiento. Pero como hombres de acción, que se inspiran y buscan inspirarse de forma consciente y sistemática en la filosofía que constituye la expresión máxima y de alguna manera condensada del conocimiento científico de cada época, se guían por la lección de Hegel y tienen en cuenta los hechos sociales y políticos que les interesan, inspirándose en dicha lección. Por este motivo, emplearán la nueva lógica; pero de forma práctica y con el objetivo de resolver los problemas de la acción que se les presenten. De esta manera, invierten la posición de Hegel y, en lugar de partir de la lógica para desde allí llegar a los hechos simbólicos e ilustrativos de los procedimientos de esa lógica (como hacía Hegel), buscan los hechos; en particular, los hechos sociales, que son los que les interesan de forma inmediata. En resumen, Marx y Engels, como políticos que conducen su acción inspiradora en la dialéctica de Hegel, van a considerar dialécticamente los hechos, es decir, van a observar la dialéctica de la naturaleza con los instrumentos, con el método de la lógica dialéctica. Así, el centro de atención se traslada de la lógica en sí (como se propone el tema en la filosofía), a esa dialéctica de la naturaleza. Y, por consiguiente, desaparece la confusión hegeliana.
Esto le garantiza a la lógica dialéctica su consolidación, porque, por un lado, se revelan las perspectivas que ofrece y la fecundidad de su método: la obra científica y práctica de Marx y Engels lo demuestran. Y, por el otro lado, ese empleo de la lógica dialéctica va a contribuir de forma poderosa a su esclarecimiento, y a una mejor definición y una caracterización más rigurosa de su método y sus procedimientos. La obra de Marx y Engels, toda ella inspirada en la dialéctica, y que ofrece los más bellos ejemplos de aplicación de sus métodos en el análisis y la interpretación de los hechos, le aportará a la filosofía, aunque dicha obra no haya sido específicamente filosófica, una contribución considerable y decisiva. En Marx y Engels se obtiene el material necesario para la caracterización definitiva de la lógica dialéctica y para la definición de sus métodos. Esto quiere decir que se trata de la nueva filosofía y de sus concepciones, las que resuelven el problema fundamental de la filosofía de todos los tiempos. (…)
Marx y Engels, sin embargo, no consideran a esas identidades “en sí” (como lo haría la lógica clásica), pero sí a una en función de la otra: la identidad obrera en función de la identidad capitalista, y viceversa, la identidad capitalista en función de la identidad obrera. Es así, en función o desde la perspectiva una de la otra, que el marxismo intenta caracterizar a esas identidades: el ser obrero en función de un no-ser obrero, que en este caso es el capitalista; el ser capitalista en función del no-ser capitalista, a saber, el obrero. Es tal la manera de considerar esas identidades que representan hechos o rasgos de la naturaleza social que Marx y Engels analizan, que les permite descubrir y observar, con la luz justa, las relaciones capitalistas de producción, ya que es precisamente a través de tales relaciones que se pasa del ser obrero o capitalista, al no-ser respectivamente capitalista ni obrero. Efectivamente, es en las relaciones capitalistas de producción, y solo en ellas, que el ser obrero es el no-ser capitalista, y el ser capitalista, el no-ser obrero; relaciones estas que los oponen entre sí (obrero y capitalista), precisamente porque obrero y capitalista son en ellas, respectivamente, la expresión del opuesto: el obrero existe en función del capitalista (sin capitalista no habría obrero), y se opone a este por eso mismo, porque el capitalista como tal existe para apropiarse de parte del producto del trabajo del obrero. (…)
Así, lo que caracteriza esencialmente al capitalismo será, naturalmente, el hecho que da origen tanto a obreros y capitalistas, como también, en consecuencia, a las demás relaciones que de allí derivan, a saber, la propiedad de los medios de producción y la privación de ellos, por parte de los capitalistas y de los obreros, respectivamente. Por lo tanto, la identidad del capitalismo es, en esencia, la propiedad privada de los medios de producción, esto es, la propiedad de unos y la no-propiedad de otros. Y así, el no-ser del capitalismo (esto que Marx y Engels procuraban), su no-identidad o negación será la no-propiedad privada de los medios de producción; es decir, la propiedad colectiva o social. El socialismo, como se lo ha convenido llamar. La dialéctica del capitalismo, su cambio, será la socialización de los medios de producción. Marx y Engels, gracias a su método de análisis, ahora tienen la llave del problema político que se propusieron, o antes, que la sociedad en que vivían y la transformación que en ella se observaba habían propuesto. Sabían, por lo tanto, hacia dónde se dirigían, y podían, en consecuencia, trazar normas para su accionar y para la lucha del proletariado: la abolición de la propiedad privada de los medios de producción y la socialización de estos. Y ellos no llegan a esas conclusiones a partir de su fuero íntimo, de sus preferencias y opiniones personales; y sí de la propia dialéctica de los hechos que la lógica dialéctica les permitió develar, interpretar y conceptualizar adecuadamente.
Todo esto es, naturalmente, muy esquemático, y solo sirve como orientación en el análisis de la obra marxista y de la aplicación de la lógica dialéctica a los hechos considerados por Marx y Engels. Traduzcamos con todo la interpretación marxista que dicho análisis nos permite comprender en términos generales y lógicos; y eso nos dará, desde luego, la estructura del pensamiento dialéctico aplicado a la consideración de los hechos en general; en resumen, el método dialéctico. En esencia, lo que revela el análisis de la obra de Marx y Engels es que, una vez propuestas las identidades que se presentan en los hechos considerados (en el ejemplo que dimos, se trataba, inicialmente, de clases sociales, obreros y capitalistas), la caracterización, la definición o, mejor aún, la conceptualización de dichas identidades se hará no “en sí” (como procede la lógica clásica al buscar la “naturaleza” o la “esencia” de las cosas consideradas, es decir “lo que hace que la cosa sea lo que es”), sino en función, precisamente, de la no-identidad, de la negación. (…)
Pero la lógica dialéctica no es específica para los hechos sociales, y su aplicación debe ampliarse a todos los hechos de la naturaleza. (…)
NATURALEZA RELACIONAL DE LA CONCEPTUACIÓN EN GENERAL
(…) Lo que muchas veces engaña al principiante, y a los propios científicos cuando no se ocupan profesionalmente de su ciencia, es la manera distorsionada en que esa ciencia se presenta usualmente en trabajos didácticos o de simple divulgación. Allí se empieza con la “definición” de los conceptos, es decir, se los considera a cada cual por sí mismo y separados de los demás, y luego se busca desarrollar el tema a partir de dichos conceptos de esa forma individualizados, mediante su combinación, de diferentes maneras. Ese método, ya de por sí, se inspira en una concepción atomística de la conceptuación, y no tiene nada que ver con la verdadera naturaleza del conocimiento. Se trata de una forma artificial y construida a posteriori, o sea, que pretende simular el verdadero método de constitución de la ciencia, después que esta ya está constituida. Pero, de hecho, diverge radicalmente de dicho método, ya que lo invierte, sustituyéndole esquemas lógico-filosóficos preestablecidos que, de hecho, no intervinieron en nada durante la elaboración científica. De allí derivan no pocas de las dificultades, incomprensiones y confusiones observadas en estudiantes que para comprender realmente su disciplina, y prescindir de la memorización que tan frecuentemente caracteriza al aprendizaje incorporado por los métodos clásicos, se ven obligados a superar antes, con sus propias fuerzas, esos esquemas lógicos que desconocen y que son, por lo tanto, tan difíciles de eliminar.
En resumen, al contrario de lo que proponen de forma implícita y hacen creer las concepciones lógico-filosóficas clásicas, así como las del sentido común formado en dichos patrones filosóficos clásicos y por ellos condicionado, el conocimiento científico no está constituido por un aglomerado de conceptos individualizados y dispuestos entre sí en yuxtaposición. Pero sí está compuesto de un sistema de conjuntos cuyas partes, que serían los conceptos particulares, se incluyen de forma recíproca unas en las otras, y tienen sentido y contenido únicamente dentro del sistema en el que se integran, y en función de él. (…)