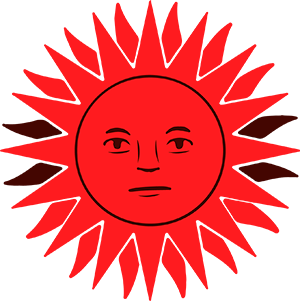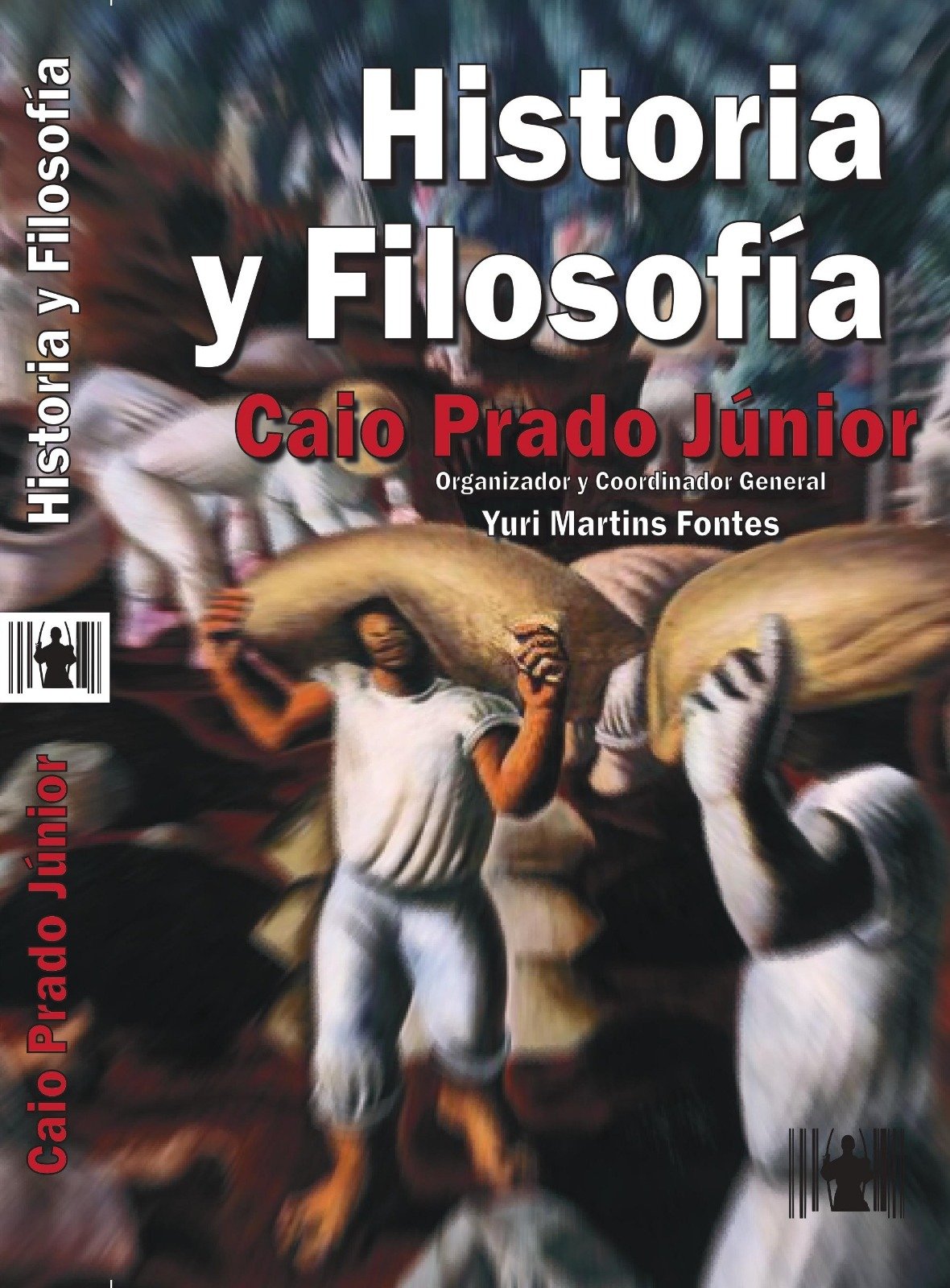Traducción: Fabio Maldonado y Yuri Martins Fontes [revisión de la traducción: Argus Romero de Morais y Ellen Elsie Nascimento].
A GUISA DE INTRODUCCIÓN
(…) No me creo imparcial, y al contrario, soy plenamente consciente de mi parcialidad. Y es por eso mismo que me siento capaz de evitar los juicios de valor. No fue para “juzgar” que visité los países socialistas, sino para analizar las soluciones ofrecidas en estos países a los problemas de la revolución socialista, es decir, de la transformación socialista del mundo. Estoy convencido de esa transformación, y de que toda la humanidad marcha hacia ella. (…)
Por ese motivo, me juzgo con el derecho de no interpretar únicamente bajo el punto de vista “favorable” o “desfavorable” a los países del socialismo. Me interesa la lección que los países que ya están comprometidos con el socialismo dieron y siguen dándole a los demás, y de eso me ocuparé. Esta lección, como cualquier otra de la experiencia humana, es al mismo tiempo positiva y negativa, y muestra lo que se debe hacer y lo que se debe evitar. (…)
En suma, lo que intento traducir aquí es cómo se desarrolla este hecho máximo de la historia contemporánea: la reorganización, en bases socialistas, de la vida colectiva de los hombres. (…)
La afirmación del derecho del más fuerte –que es en esencia lo que caracteriza al fascismo– impele necesariamente, en este caso, a la guerra, pues solo en la guerra se resuelven los antagonismos económicos cuando se transfieren al plan internacional. Por eso el fascismo fue la guerra.
Y por eso también no es ni puede ser la alternativa que estamos buscando. La historia en realidad ya se dedicó a probarlo. Si se pretende destruir el germen del antagonismo que divide y aísla a los individuos y las clases, y los juega incesantemente unos contra los otros, la organización y la estructura del mundo capitalista necesitan renovarse desde su base y sustancia. Obsérvese que es allí donde el capitalismo alcanza el máximo de desarrollo y su más amplio florecimiento (considérese en particular los Estados Unidos), allí también se realiza de manera más completa la predicción de Marx: la reducción de todas las relaciones humanas a relaciones mercantiles, al “toma allá y da acá”1 de los negocios, con el conflicto latente y siempre a punto de desencadenarse que se encuentra necesariamente atrás de cualquier contacto entre individuos estimulados tan solo por el interés inmediatista y exclusivista de alcanzar para sí, sin medir otras consecuencias, alguna ventaja material.
El capitalismo representa históricamente la última etapa, la más avanzada, del progreso y desarrollo de las relaciones mercantiles entre los hombres, es decir, del sistema de compra y venta como procedimiento generalizado de distribución y repartición de los bienes económicos. Ese proceso de mercantilización progresiva se expandió a otros terrenos, más allá del propiamente económico. Y aunque aún no ha alcanzado todos los valores humanos (¿será que en algunos lugares no los ha alcanzado?), evoluciona ciertamente en ese sentido. Ahora bien, la norma esencial que preside a las relaciones mercantiles, norma indispensable al funcionamiento normal del sistema, es dar siempre un mínimo para recibir un máximo. El antagonismo y la lucha se encuentran fatalmente en la base de este sistema que se alimenta de ese antagonismo, lucha, y gracias a él se mantiene y desarrolla.
Ahora bien, el socialismo consiste fundamentalmente en eso que se propone y está buscando realizar: un mundo fundado en un principio diametralmente opuesto, a saber, la cooperación entre los hombres, y el principio del esfuerzo común, conjugado para los mismos fines que son de todos. (…)
Las soluciones podrán variar en este punto, y de hecho, han variado. Recordamos, una vez más, que no hay nada más ajeno al marxismo que presentar al socialismo como una receta dada de una vez por todas, y con la que todos los pueblos y países, en el presente y futuro, se han de manejar. Lo que es invariable en el socialismo, y que constituye su esencia, es la sustitución de la libertad económica, que caracteriza el capitalismo y que implica el antagonismo entre los hombres, cada uno orientado a la satisfacción particular y exclusiva de sus intereses, por el ordenamiento y la coordinación de la acción económica en función del interés colectivo. Todo lo demás, en el socialismo, deriva de ahí, y se erige sobre esa premisa. (…)
***
EL PROBLEMA DE LA LIBERTAD
La conclusión general y más importante que podemos extraer de nuestra análisis del problema de la libertad individual en los países socialistas, es que ese problema se plantea de forma diferente en esos países y en las democracias burguesas. Mientras que la sociedad burguesa se hunda esencialmente en los intereses individuales, y en ella el comportamiento social se regule por el choque de los distintos intereses, que derivan de la acción particular y divergente de los individuos, en el socialismo, al contrario, la vida colectiva se pauta por el interés general, que es el interés individual considerado en perspectiva amplia y a largo término, y se regula por la cooperación de todos.
La libertad de cada individuo, en las democracias burguesas, se define y se encuentra limitada por el interés y por la acción de los demás individuos. Y la norma de tal definición y límite se determina por las circunstancias del entrechoque y del conflicto de intereses individuales divergentes. De esta manera, la democracia burguesa propone en principio, y como punto de partida, la libertad individual. Las limitaciones a esa libertad de principio se verifican en seguida al desplegar los hechos de la vida en común y en la manera como los individuos se relacionan entre si y entran en contacto unos con los otros. El individuo es en principio libre. Pero esa libertad de principio y de derecho choca luego con la libertad de los otros individuos, que se restringe desde el momento en que uno comienza a actuar y debe detener su marcha por los intereses y acciones contrarios.
En el socialismo, al contrario, el punto de partida es el interés colectivo. En la base de ese interés colectivo se fijan las normas reguladoras del comportamiento individual. La libertad individual no se propone, así, en cuanto premisa, como en la democracia burguesa, sino que deriva como conclusión, en la medida en que por “libertad” se entiende a la facultad, la posibilidad y la oportunidad del individuo de realizarse, es decir, aprovechar sus potencialidades y fijar sus aspiraciones en función de ellas, logrando alcanzarlas.
La libertad es, en sí, un medio, no un fin. Fin que no puede ser otro para el individuo, que aquella realización de su personalidad. La libertad, adecuadamente entendida, no será, así, sino la facultad y posibilidad otorgadas al individuo para la consecución de tal objetivo. En ese sentido, la libertad burguesa no pasa de ilusión, pues otorga al individuo una facultad que las contingencias de la vida colectiva le sustraen luego en seguida. O sustraen, en la mayor parte de los casos, de la mayoría de los individuos. El individuo es libre para escoger y determinar su acción. Pero cuando busca realizar y volver efectiva su elección, verifica que las contingencias de la vida social determinadas por la libre elección de otros individuos mejor posicionados que él, estrechan la ilimitada libertad inicial, y quitan a su acción hasta reducirla a una esfera mínima a la que él se verá fatalmente restringido y condenado. (…)
***
El PARTIDO COMUNISTA
(…) Los partidos comunistas son, en relación al proletariado, más que eso. O deben ser lo, y por lo menos tienden a tanto cuando son real y efectivamente marxistas-leninistas, o sea, una organización política esencial y fundamentalmente de clase –la clase del proletariado– y constituyen la vanguardia política de esa clase. La “vanguardia” en la acepción propia de parte del proletariado, inseparable y en él confundido, pero al mismo tiempo su parcela políticamente más evolucionada y consciente de sus intereses y aspiraciones de clase, y situada por eso delante de él en la lucha por sus reivindicaciones. (…)
***
LA MARCHA HACIA EL COMUNISMO
(…) Desde siempre en el pasado, y aún hoy, no existe una producción de bienes capaces de atender a todas las necesidades de todos los individuos. Al considerar estas limitaciones, las colectividades humanas, en todas las etapas de su desarrollo, idealizan y realizan sistemas restrictivos. O antes, instituyen normas destinadas a ajustar las necesidades del consumo a las posibilidades de la producción. En términos generales, el problema económico fundamental y esencial que siempre se planteó a los hombres que viven en sociedad fue ese, a saber, de realizar una distribución y repartición de los bienes, que no excediera la disponibilidad del producto social, es decir, de aquello que el esfuerzo colectivo de los miembros de la comunidad fuera capaz de producir. (…)
(…) Todos los regímenes en vigor hasta la actualidad, sea el capitalismo o aquellos que lo precedieron en la evolución histórica de la humanidad, sea el socialismo en su actual etapa, tienen eso en común, que implican sistemas económicos destinados a restringir el acceso a los bienes y a establecer la participación de cada individuo en el producto social. El fin es que la demanda global del conjunto de los individuos miembros de la colectividad no exceda aquel producto. Para que no se verifique el desequilibrio entre la oferta y la demanda de los bienes económicos, y una vez que la producción no alcanza a satisfacer todas las necesidades y deseos de todos los individuos, se introducen en la organización y funcionamiento de la economía ciertos dispositivos que, aunque muy variables según los regímenes sociales vigentes, se destinan sin diferenciación a reglamentar, limitar y ordenar la distribución y repartición de los bienes.
Está claro que la razón de ser de esta restricción y limitación deriva, en última instancia, de la insuficiencia del producto social. Elimínese por hipótesis esa insuficiencia, y naturalmente aquella razón de ser habrá desaparecido. Si existe una producción de los bienes deseados por los miembros de una colectividad, en cantidad y calidad que basten para atender todas las necesidades de la totalidad de los individuos, no habrá más problema de distribución y repartición, y todas las necesidades podrán ser cabalmente satisfechas.
Eso es evidente. Pero no es tan evidente, se podrá alegar, la posibilidad de alcanzar un nivel de productividad ideal como el que supusimos suficiente para atender a todos en todos sus deseos. (…)
¿Y mañana? No solo el mañana remoto, sino el mañana actual, porque es en ese en que estamos pensando. Recuérdese que, desde ya, pensamos y proyectamos –o mejor, piensa y proyecta el socialismo– un mundo en el que todos los hombres encuentren satisfacción a todas sus necesidades y aspiraciones. Es en ese punto que se propone el argumento decisivo para comprobar la naturaleza utópica de las premisas en las que se asienta la proyección del comunismo. Ese argumento es el de la insaciabilidad de la especie humana. Los deseos y aspiraciones del hombre son infinitos e inagotables, y no hay forma de satisfacerlos porque cada satisfacción suscita siempre nuevas insatisfacciones.
Nótese, ante todo, que el mundo actual es el menos indicado para inferirse cualquier conclusión general válida sobre el alcance de las necesidades humanas. Este mundo se caracteriza por la paradójica actualidad –hoy en día tan recordada y siempre digna de recuerdo– de las necesidades vitales y mínimas insatisfechas de una parte considerable de la humanidad, ciertamente su gran mayoría, mientras que, a la parte restante, mejor provista y que se encuentra más que saciada en lo que respecta a los bienes materiales o lo que a ellos se asimilan, se trata de promover y estimular siempre más y mayores necesidades.
En un contexto social y económico como este, el hombre es realmente insaciable. Cuando las necesidades humanas se miden, de un lado, por el estado casi total de privación, y del otro por la variedad infinita e inagotable de posibles maneras diferentes de vestirse y desplazarse, de practicar cualesquier otro acto de la vida de todos los días, y cercarse de toda orden de objetos y dispositivos que, lejos de satisfacer las necesidades reales, las crean cada vez más complejas; y cuando toda esa diversidad de gustos y deseos necesita sucederse en un desfilar vertiginoso en el que lo más prematuro se hace obsoleto de la noche al día; cuando las cosas son así como efectivamente son en este mundo capitalista donde la vida y los gustos son dirigidos por lo imperativo de la venta y el desagüe de la producción en mercados de consumidores relativamente cada vez más restrictos, las necesidades humanas por los bienes materiales no son apenas ilimitadas y crecientes en proporciones geométricas, sino que tienen que ser así, bajo pena de paralizar la máquina del capitalismo.
En la economía capitalista hay que venderse cada vez más a aquellos pocos a quien ya se vendió mucho, y que son las reducidas parcelas mejor provistas de la humanidad, porque de otra forma es la crisis y el colapso general. Y para vender más a quien ya dispone de todo lo que podría desear en cierto momento, es necesario que se críen, a un ritmo acelerado, nuevas y cada vez más numerosas y sutiles necesidades.
En suma, el mundo capitalista se afina por las exigencias de un sistema económico en el que, paradójicamente, lejos de producirse en función del consumo, el consumo se subordina y se ajusta a la producción, cuyo objetivo no es satisfacer las necesidades humanas. Para la producción capitalista, las necesidades solo son un pretexto y una manera de proporcionar lucros a los empresarios que producen. No es evidentemente otra la finalidad de la empresa productiva en el sistema capitalista. Así, en este mundo capitalista no se podrán fundamentar conclusiones sobre las necesidades humanas y sus eventuales límites. Ya no se puede más caracterizar estas necesidades. Ellas se confunden con otros estímulos creados de forma artificial por la publicidad comercial y por el clima que ella determina. Estímulos tan alejados de los legítimos impulsos humanos, como la vanidad y el mimetismo dictados por el deseo de sobreponerse al semejante y humillarlo por el contraste de la riqueza. En los modernos mercados consumidores del mundo capitalista, y eso más cuanto más capitalistas, se ha vuelto difícil y casi imposible, discernir lo que constituye una necesidad real de un simple impulso irracional de los consumidores, que ya no saben más qué los satisface, y para formar sus gustos y juzgar sus necesidades necesitan las sugerencias de la publicidad. No es necesario ser filósofo ni pensador socrático para comprender que la satisfacción de las necesidades, consideradas desde este punto de vista, no va rumbo a aquello que efectivamente constituye la felicidad humana. Esta felicidad, en lo que respecta a los bienes materiales, solo pide un confort mínimo e indispensable al hombre para que se liberte de sus contingencias materiales y pueda expandir sus facultades propiamente humanas.
En el mundo capitalista en el que vivimos, no se puede esperar que todos los hombres comprendan esto. Todo conspira contra esto, porque sería muy prejudicial, e incluso fatal para el normal funcionamiento de la economía del capitalismo. Pero en el mundo socialista, donde hay otra escala de valores, y la producción económica no espera llenar el tonel de las Danaides en que, por las virtudes del capitalismo, se hicieron las necesidades humanas, es posible, y nada tiene de utópico, ni de exagerado, prever una producción económica capaz de satisfacer todas las necesidades de todos los individuos.
Estaría ahí, por lo tanto, reducida a sus verdaderas proporciones, sin nada de aberrante, y perfectamente encuadrada en una realidad previsible, la segunda parte de la norma comunista a todos según sus necesidades. ¿Pero qué decir de la otra parte, de todos según sus posibilidades? ¿No sería demasiado exigir de los hombres, con todas sus debilidades y defectos, que den el máximo y el mejor de sus esfuerzos cuando la recompensa es siempre la misma?
Desde luego, preguntaríamos, ¿es necesario relacionar siempre todo el esfuerzo, todo el trabajo a la perspectiva de la recompensa material? Aquí aún, antes de todo, debemos deshacernos con un esfuerzo de la imaginación, de los habituales puntos de vista en los que nos coloca el condicionamiento capitalista. Si el ángulo del “toma allá y da acá”, en el que nos sitúan aquellos puntos de vista, constituye en el capitalismo una realidad tan generalizada y arraigada que nos lleva a confundirlo con la propia “naturaleza” del hombre, eso se debe a que precisamente es en el que se apoya el sistema, que solamente funciona gracias al rigor con el que la norma se aplica.
En los casos en que ese rigor no es posible, o es dispensable, y otros estímulos que no el provecho personal e inmediato en él interfieren –como por ejemplo, cuando por consideraciones extra económicas un comerciante, la figura típica del capitalismo, efectúa gastos sin la contrapartida de recibimientos equivalentes–, el mecanismo capitalista tambalea, y el sistema deja de funcionar adecuadamente, y luego se advierte en el hecho de periclitar el negocio. En el capitalismo todo tiene su precio, y debe tenerlo de modo que siempre se pueda correlacionar lo que se da con lo que se recibe, tal como ocurre en la escrituración mercantil, ese retrato fiel del capitalismo y sus manejos, donde a todo débito siempre corresponde un crédito equivalente, y viceversa.
Es solamente así que el capitalismo funciona, y como no es posible cercear el alcance de sus padrones, y al contrario, ellos tienden irreprimiblemente a expandirse por todos los sectores de la vida social, acaban por proyectar su modelo en la totalidad de las relaciones humanas, plasmándolas a su imagen, y con ellas las concepciones y el espíritu de los hombres. De ahí, se vuelve tan difícil para quien se encuentra comprometido con la vida capitalista, concebir un modo diferente de ser y pensar, donde figuren hombres que no exijan prontamente de la colectividad un pago proporcional por todo el esfuerzo dedicado. Esto no significa, en cambio, lejos de ahí, que esta sea la “naturaleza” humana, y que la ganancia en especie constituya el único incentivo posible para el trabajo, la medida necesaria de todo el esfuerzo al que el individuo esté dispuesto a dar. La observación del comportamiento humano, en su tan variada y compleja evolución histórica pasada, nos muestra algo muy diferente. Y al contrario, las acciones humanas más significativas fueron siempre dictadas no por impulsos egoístas, sino por incentivos y estímulos socialmente condicionados e inspirados por intereses colectivos y generales. Incluso en la actual fase capitalista de la evolución humana, y a pesar de todas las distorsiones por ella provocadas, el comportamiento de los hombres ofrece ejemplos, y ejemplos ponderables, en los que el individualismo egoísta que constituye la sustancia ética del régimen social de aquella fase es relegado, y otras motivaciones de inspiración colectiva conducen la acción humana. ¿Será lo mismo, o podrá serlo con relación al trabajo y al esfuerzo productivos? ¿Serán los hombres y los miembros de una colectividad, en su conjunto, capaces de ese trabajo y esfuerzo sin la compensación de un pago correspondiente? Ciertamente no, porque la fuerza de trabajo en el capitalismo, es la mercancía; es el objeto de una transacción por la que el esfuerzo despendido por un individuo se entrega en beneficio de otro. Ahora bien, mercancías no se donan, y toda transacción mercantil implica un intercambio de valores. Quien entrega alguna cosa, que en este caso es la fuerza de trabajo, va a recibir algo a cambio, es decir, el pago. En el socialismo, la cuestión se propone de otra forma. Es cierto que en la fase actual del socialismo, tal como existe en los países socialistas, el esfuerzo del trabajador también espera una compensación monetaria. Pero el trabajo en el mundo socialista no es solamente eso. Se encuentra en él otro elemento, porque las relaciones de trabajo no constituyen en el socialismo una relación mercantil. No se trata ahí de una transacción, y el trabajador no transfiere su esfuerzo a otro individuo a cambio del salario, como en el capitalismo. Él lo hace para la colectividad en la que él también participa y en la que disfruta las ventajas que la vida colectiva proporciona. Siendo así, es posible, y eso deriva natural y espontáneamente del socialismo, fundamentar éticamente la obligación de trabajar. Algo que no se pudo lograr en el capitalismo, ni será posible, ni siquiera con todo el esfuerzo de moralistas, filósofos y educadores empeñados en dar al edificio capitalista una base más sólida que la simple relación mercantil que une a los trabajadores con los señores del capital. Por eso en el capitalismo, y de cierto modo cada vez más acentuadamente, el trabajo es esencialmente y tan solamente mercenario. (…)
Los hombres se nivelan socialmente, y no se separan más en clases y categorías de individuos que ocupan en la estructura económica y en la jerarquía social distintas posiciones y contrastantes que oponen los miembros de la colectividad unos a otros, y los llevan luchar entre ellos. Cuando se eliminan las circunstancias y contingencias sociales y tecnológicas que limitan las oportunidades ofrecidas a todos los miembros de la sociedad para satisfacerles todas sus necesidades y aspiraciones, sin restricciones ni distinciones; en la medida en que eso sucede, se disipan las razones principales provocadoras de la desarmonía y del desentendimiento entre los hombres. Ellos podrán por eso dispensar la fuerza y la coacción organizadas para mantener un orden social y económico que ya no sufre oposición de nadie. El Estado habrá perdido su razón de ser, y progresivamente desmedrará, porque la colectividad sabrá gobernarse por si misma. Es en esa marcha, la marcha hacia el comunismo, donde se encuentra el compromiso del mundo socialista.
FIN
1 El “intercambio de favores” (N. de los T.).