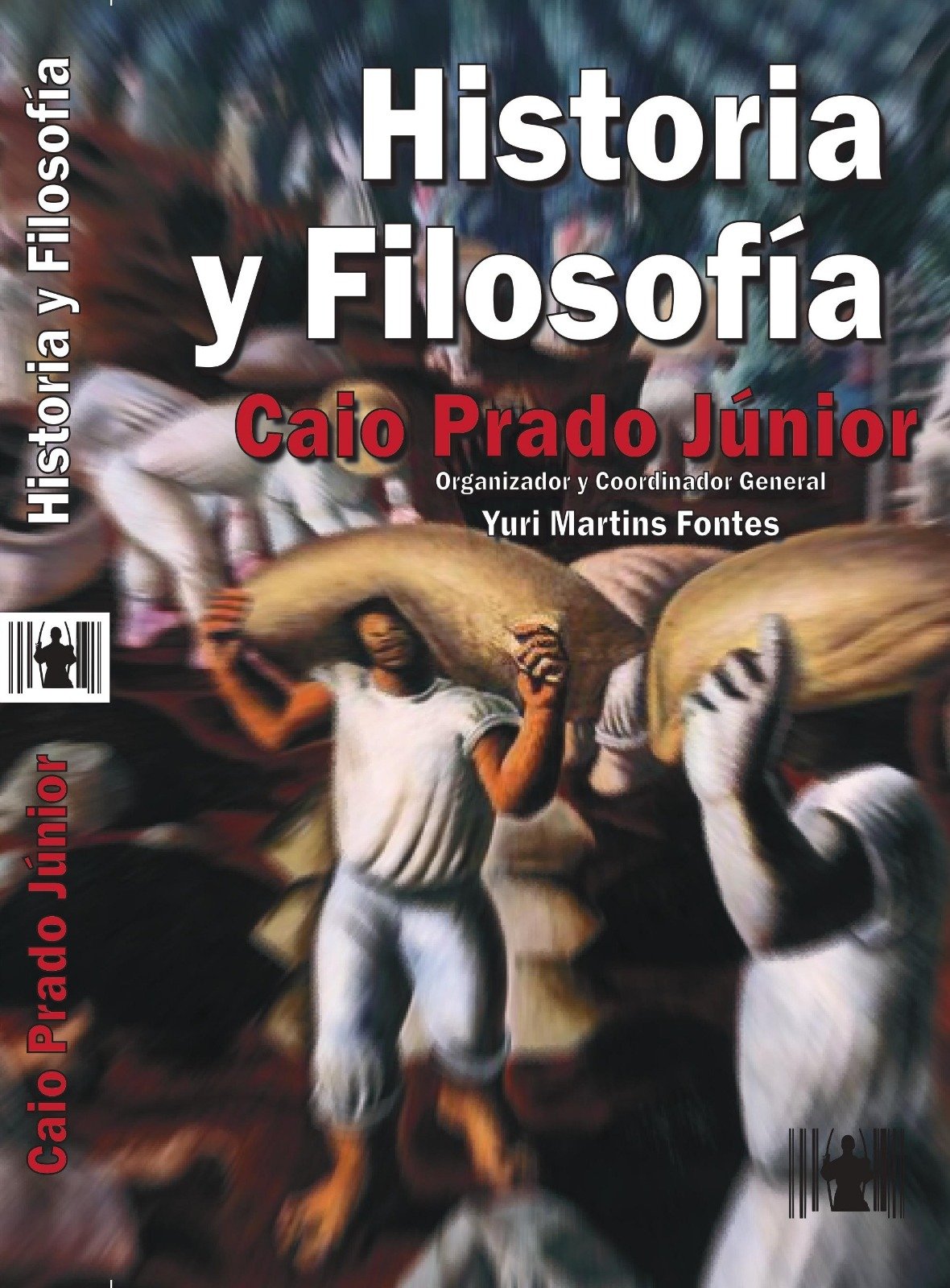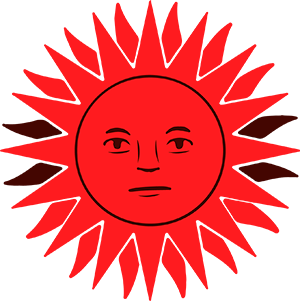Traducción: Ivan Leichsenring y Yuri Martins Fontes [revisión de la traducción: Fabio Maldonado y Pablo Carrizalez Nava]. Manuscritos inéditos1 quand la pauvreté entre par la porte, l’amour s’envoie par la fenêtre 2 Carta al Comité Regional de San Pablo del Partido Comunista de Brasil (noviembre de 1932)3 En respuesta a su comunicación se declara lo siguiente: (…) el CR está profundamente engañado sobre mi persona (…). [En contra de la acusación de intentar “fundar un periódico pequeño-burgués] La línea de este periódico sería, sin embargo, nítidamente marxista-leninista. De otra manera, a mí no me interesaría. (…) Pero la obligación de todo el mundo es intentar, no cruzar los brazos y declarar de antemano que actuar es inútil o imposible. Se deben aprovechar todas las posibilidades legales, los “intersticios de la legalidad”, como decía Lenin, que siempre existen, en mayor o menor proporción. Pero para saber cuáles son estas posibilidades, es necesario comenzar a trabajar, y aprender con la experiencia, no querer simplemente adivinar. Es lo que yo pretendía hacer. Para animarme, estaba ahí el ejemplo del “Pravda”, que salió regularmente de 1912 a 1914 en plena Rusia zarista y autocrática, es decir, en un régimen mucho más opresivo que el nuestro (…). [En contra de la acusación sobre haber escrito una tesis “trotskista” que se oponía a la revolución democrático-burguesa] El CR quiere provocar una revolución democrático-burguesa. Pero eso es absurdo. Nadie puede dirigir los acontecimientos. El papel del PC sería, en el caso de que se procese una revolución burguesa, encabezarla. Pero para eso, es necesario antes indagar si de hecho en Brasil existe la inminencia de una revolución burguesa. Y eso es lo que niego. Si eso fuera así, no faltarían sus síntomas, y ninguna persona con buen juicio lo podría negar. Cuando en Rusia, Lenin aconsejaba al proletariado a conducir la revolución burguesa, no había quien negara la inminencia de esa revolución, que era tan evidente.(…) La única divergencia era sobre la forma de cómo realizarla.(…) La burguesía pretendía hacerla ella misma (…), los bolcheviques, al contrario, con Lenin a la cabeza, querían una activa participación de los operarios y campesinos; pretendían además que se implementara la dictadura proletaria y campesina, y finalmente, que la revolución burguesa se transformara en una revolución socialista. ¿Se puede afirmar que algo semejante pasa en Brasil? Es lo que niego, pero me gustaría poder comprobarlo, no con imposiciones o amenazas, sino con argumentos. Y el CR puede estar seguro que le sirven mucho más los colaboradores conscientes y sinceros, que los oportunistas sin opinión propia (…) [cuya] colaboración no tiene convicción (…). Pero los que intentan ser sinceros, nunca faltarán cuando sean convocados para luchar. Notas (Diarios Políticos, abril de 1937)4 La lucha será fatal. (…) Esa gran lucha antifascista se encuentra todavía en sus primordios. Permanece por ahora en un plan restricto de politiquería. (…) La oposición está en contra de Getúlio; los de la situación probablemente se dividirán. (…) Estas son las perspectivas hacia un futuro inmediato. Pero evolucionarán rápidamente hacia una situación mucho más profunda y aguda. Y esa será la polarización entre fuerzas fascistas y antifascistas, que se resolverá finalmente en el terreno de la lucha armada. “1937” (ensayo inédito/ Diarios Políticos, París, diciembre de 1937)5 (…) La “cuestión social”, tomada en una acepción o sentido lato, fue durante el Imperio, la cuestión servil. El régimen anterior la resolvió –por lo menos en lo esencial– aboliendo la esclavitud en vísperas de la República. Cabía a esta completar la obra de la abolición, extirpando los residuos del régimen esclavo que aún permanecían y se mantenían en gran parte. No bastaba evidentemente con liberar a los esclavos. Era necesario comenzar a incentivar la moral del trabajador brasileño y valorar su trabajo, profundamente impregnado aún por el espíritu de los cuatro siglos de esclavitud. La primera generación de dirigentes republicanos, formada según la tradición esclavista, apenas entendía la necesidad de la abolición. Pero esto no fue algo uniforme. Algunos la apoyaron, otros la aceptaron, debido a las circunstancias del momento, que la imponían. Ir más allá les resultaba imposible, y la ley del 13 de Mayo representó la última etapa de la campaña de liberación del trabajador nacional. El nuevo problema era la liberación social, (liberación social en el sentido brasileño de aquel momento) que se imponía después de la liberación jurídica, que ni se recuerda. La cuestión social brasileña, que ya existía de esa forma, se complicó con esa otra situación, desconocida hasta entonces en nuestro medio, y que es el surgimiento proletariado industrial, que surge propiamente en Brasil, en el primer decenio del siglo actual. Durante la Gran Guerra, la industria brasileña pasa por un período de desarrollo, y el proletariado industrial se hace sentir. Esta nueva cuestión social no pasó tan desapercibida como la anterior, porque se centraba permanentemente en las agitaciones operarias que comenzaban a sentirse en el país. Así mismo, el problema se siente más de lo que se comprende, según la famosa frase de un dirigente, ex presidente de San Pablo, que define muy bien la actitud de los dirigentes brasileños: “la cuestión social es una cuestión de policía.” Finalmente, el tercer problema básico, debido a las nuevas condiciones brasileñas, era un problema general de reorganización política. La estructura del país, después de las fluctuaciones del primer decenio republicano, se sostenía en las bases que antes describimos. En cada estado, hay una pequeña oligarquía que asume el poder. Normalmente, existe otro grupo en la oposición, con el que disputa. Pero situación y oposición no se distinguen bien, sino por la diferencia de dirigir o no la cosa pública. El contenido de ambas es lo mismo: composición social, programa –o falta de programa–, y finalidad. Esta situación corresponde al estado embrionario de nuestra formación política en el inicio de la República. Los cuarenta años que siguen modifican, y sobre todo complican la simplicidad anterior. El aumento de la población, la madurez de las nuevas clases sociales que el Imperio ignoraba o que solo conocióContinuar lendo “Capítulo 10 – CUADERNOS Y CORRESPONDENCIA [manuscritos inéditos]”
Capítulo 10 – CUADERNOS Y CORRESPONDENCIA [manuscritos inéditos]